Scroll down for the version in English
Sobre la amistad invasora
Carola Compa nunca fue mi amiga. Su forma de estar en el mundo , invade, clasifica y transforma lo relacional en posesión o en contenido. Ella es el tipo de figura que cree en la acumulación de experiencias como signo de validez vital. Es una coleccionista mas que una artista pero sin gusto. Cree en el progreso, en el branding emocional, en el relato de la mujer empoderada que tiene familia, trabajo, trauma capitalizado y amigos diversos. En ese relato, yo era el amigo gay con HIV, el artsy, el que vive en Europa, el que le puedo mostrar lugares. Pero con Compa nunca fui yo. Fui un ítem en su archivo afectivo. Fui distinción simbólica para una subjetividad que necesitaba sentirse abierta sin asumir ningún riesgo verdadero. Ella no quería vínculos. Quería identidad.

Carola Compa es de San Nicolás de los Arroyos, ese lugar donde la Argentina se vuelve emblema de su propio derrumbe simbólico: industrialismo muerto, patriarcado reciclado, fe de domingo
Tweet
Carola Compa es de San Nicolás de los Arroyos, ese lugar donde la Argentina se vuelve emblema de su propio derrumbe simbólico: industrialismo muerto, patriarcado reciclado, fe de domingo. La educación emocional de Carola fue una coreografía de contradicciones. Su padre, abusivo y conservador, le asignó un profesor de informática cuando tenía quince. Tenía dieciocho. A los pocos años, eran pareja. El padre es alquiló un departamento a él en Rosario y a ella la mandó a Buenos Aires para que fracasara abandonando sus intenciones de autonomía profesional….pecando. Y se encargo de que se enterar a toda la familia.de lo ‘puta’ que era. Un insulto castrante armad por el, Modernidad cruel IT de provinciá-
Años más tarde, Carola quiso “ser artista”. Se sumó a uno de mis viajes a la Bienal de Venecia, como quien se anota en un workshop de sensibilidad. Después fue a residencias que son hoy cruceros all inclusive para los verdaderamente narcisistas. Carola no se destacaba por una mirada singular, sino por una inteligencia torpe, que confunde forma con sentido. Pero yo soy autodestructivo, y la invité a Creta. Mi lugar en el mundo. En tiempo pasado. El único.
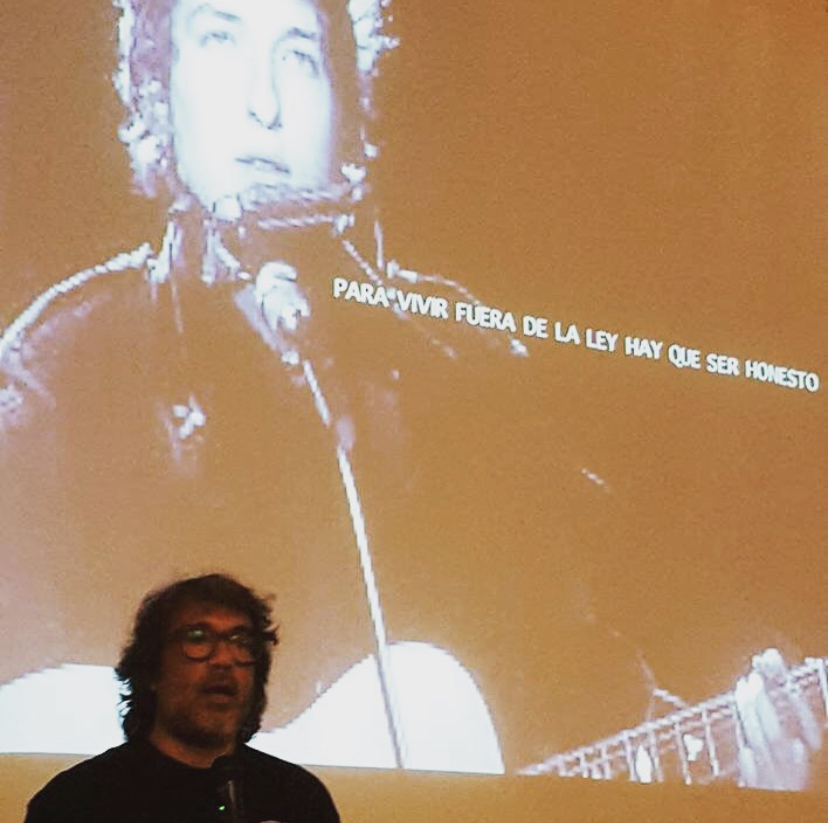
En Chania, alquila el piso de arriba de una casa que para mí era un refugio sagrado. Esa casa era mi jardín secreto. Fue el último lugar en el que vi a Kehayoglou y a Huidobro, que avergonzados por su propia incapacidad de estar a la altura de sus propias expectativas éticas, salieron como ratas en medio de la noche, sin despedirse, tras que José maltratara a una anciana y yo le marcara con claridad que ser padre no es ser pilar de la sociedad, ni siquiera hombre, si por eso entendemos algo positivo.
Kehayoglou y a Huidobro, avergonzados por su propia incapacidad de estar a la altura de sus propias expectativas éticas, salieron como ratas en medio de la noche, sin despedirse, tras que José maltratara a una anciana y yo le marcara que ser padre no es ser pilar de la sociedad.
Tweet
En realidad fue la última vez que vi a Emi, el hijo de ella con otro padre. Emi fue mi otro amor. Él necesitaba el respeto que yo le inspiraba. No tenía rumbo masculino entre su madre y su padre. Con Emi explorábamos el Egeo en mi tabla, y hablábamos de la vida a través de Neptuno y el mar. Nadábamos, nos reíamos, y en el agua todo era más claro. En esas cenas donde los adultos funcionaban como caricaturas de sí mismos, yo era el único que podía hacer sentir vergüenza a Emi por sus desconductas con una sola mirada. No necesitaba palabras. Él entendía. Y, por un rato, se enderezaba.
Emi, hijo de AK, a quien adoré fue extirpado, de pronto, como si ese vínculo fuera peligroso. Como si esa autoridad simbólica que yo representaba no tuviera derecho a existir fuera del mandato biológico. Pero la víctima no fui yo. La víctima fue él. Nadie pensó en él.
Tweet
El destino del tío gay
Me fue extirpado, de pronto, como si ese vínculo fuera peligroso. Como si esa autoridad simbólica que yo representaba no tuviera derecho a existir fuera del mandato biológico o legal. Pero la víctima no fui yo. La víctima fue él. Nadie pensó en él. Nadie lo miró. Nadie pensó qué le estaba siendo quitado al cortar el lazo que habíamos tejido. Carola me quiso consumir, y Kehayoglou hizo lo que se hace con lo que se consume: se lo descarta. Y a Emi, simplemente, lo empujaron de nuevo al molde… del peor tipo.

En apariencia. Porque el tío gay acecha y marca. Forma. Como Hefesto, fui arrojado por no encajar en el orden mitológico de lo familiar. Como Dionisio, fui invitado al banquete para ser devuelto en cuanto incomodé. Como Orfeo, vi cómo se alejaban sin mirar atrás, condenándome no a la muerte, sino a la invisibilidad. Y Emi… fue arrancado de mí no porque algo ocurriera, sino porque algo podía ocurrir. Porque en un mundo donde todo vínculo es sospecha, el tío gay —ese que antes abría mundos, escuchaba, formaba— ahora es figura de riesgo. El estigma renacido del gay pedófilo no solo destruye biografías: desactiva genealogías sensibles. Nos priva de tíos, de referentes, de miradas sin mandato. Este mundo de virtuosos, en su cruzada por purificarlo todo, no hace otra cosa que drenar la tierra de fertilidad en nombre de la ecología.
El estigma renacido del gay pedófilo no solo destruye biografías: desactiva genealogías sensibles. Nos priva de tíos, de referentes, de miradas sin mandato. Este mundo de virtuosos, en su cruzada por purificarlo todo, no hace otra cosa que drenar la tierra de fertilidad en nombre de la ecología.
Tweet
Volviendo a Carola Compa, un día fuimos a esa ficción que es el Palacio de Knossos con sus hijos adolescentes. En medio del paseo, Compa dice: —Vos que tenés HIV, contales a los chicos cómo es el tema de los tests. Lo dice sin malicia. Pero con una brutalidad estructural que solo es posible en quienes han confundido el cuidado con el control, la apertura con el branding afectivo, y el dolor con oportunidad educativa. Me convierte en eso: en un dispositivo didáctico. En una herramienta de sensibilidad ciudadana. No piensa en cómo me siento. En que soy el anfitrión. En que estoy enamorado. No piensa en que estoy abriéndole la puerta de mi única casa sagrada. No piensa.
En medio del paseo, Compa dice: —Vos que tenés HIV, contales a los chicos cómo es el tema de los tests. Lo dice sin malicia. Pero con una brutalidad estructural que solo es posible en quienes han confundido el cuidado con el control, la apertura con el branding afectivo, y el dolor con oportunidad educativa.
Tweet

Solo administra. Me transforma en un caso clínico útil, perfectamente integrado a su economía moral: una madre progresista, con hijos atentos, y un amigo queer que sirve para explicar el mundo. La escena tenía la coreografía perfecta para las redes: ella hablando desde el amor, yo “educando desde la experiencia”, los hijos recibiendo una lección de tolerancia ilustrada en tiempo real.
Pero esa escena no era sobre mí. Era sobre el futuro. Sobre lo que esos hijos debían llegar a ser: abiertos, empáticos, civilizados. Y para eso, alguien debía ocupar el lugar del riesgo ya vivido, del cuerpo ya marcado, del trauma ya convertido en anécdota formativa. Ese alguien era yo. No importaba lo que sentía. Importaba lo que simbolizaba. No importaba mi deseo. Importaba mi disponibilidad narrativa.
Y en eso hay algo profundamente violento. Porque mientras ellos proyectaban su futuro sobre mí, yo encarnaba el límite de ese futuro. Era lo que ya no se puede integrar sin neutralizar. Era, aunque nadie lo diga, el sujeto que se niega a ser promesa. No era “una historia con final feliz”. Era una interrupción.
En eso hay algo profundamente violento. Porque mientras ellos proyectaban su futuro sobre mí, yo encarnaba el límite de ese futuro. Era lo que ya no se puede integrar sin neutralizar. Era, aunque nadie lo diga, el sujeto que se niega a ser promesa
Tweet
Una figura que no quiere ni debe ser redimida. Un cuerpo que no busca reinserción, ni reparación, ni aplauso por su resiliencia. Un cuerpo que simplemente no quiere participar del ciclo de producción de sentido. Yo no quiero educar. No quiero ser metáfora. No quiero “iluminar” la infancia de nadie. Quiero existir en el margen —no como castigo, sino como condición. Como desvío.
Y sin embargo, esa escena me colocaba otra vez en el centro del aula. No como sujeto, sino como síntoma domesticado. Como lo que “ya pasó”, lo que “superamos”, lo que ahora puede ser nombrado frente a los chicos como un triunfo de la apertura moderna. Eso no es apertura. Es consumo.
Esa noche, su hijo me miró con odio. El padre, ausente y resentido, le había dicho que yo tenía un affaire con su madre. La única escena más ridícula que eso era la escena que habíamos vivido en Knossos, con la madre emprendedora explicando el SIDA a través de su mascota queer.
El Rey de Tebas
Y sin embargo, yo estaba feliz. Feliz porque en secreto vivía otra cosa. Un amor. O algo parecido. Algo con forma de tregua, de excepción, de mundo secreto. Nos cuidábamos. Nadábamos de noche. Comíamos en silencio. Dormíamos con la confianza de quienes no esperan juicio. Pero incluso en ese mundo suspendido, Carola ya había hecho metástasis. No estaba presente, pero estaba adentro. En mí. En él. Yo, por momentos, era ella: organizando, narrando, traduciendo la experiencia en relato. Y él también: ocultando, midiendo, administrando los tiempos como si el amor fuera una agenda. Carola había hecho metástasis. No necesitaba estar para controlarnos. Ya la teníamos en el cuerpo. Como el SIDA, tal vez peor.
Y sin embargo, yo estaba feliz porque en secreto vivía otra cosa. Un amor. O algo parecido. Algo con forma de tregua. El Rey de Tebas y yo nadábamos de noche. Comíamos en lugares remotos. Dormíamos con la confianza de quienes no esperan juicio. Pero incluso en ese mundo suspendido, Carola ya había hecho metástasis.
Tweet
Pero yo quería que eso se volviera otra cosa. Susanita, en el fondo, yo quería un porvenir. Y él no podía. No porque no me quisiera. No porque me mintiera. Sino porque su vida estaba armada para resistir cualquier desplazamiento. Vivía en una isla. No solo geográfica. Una isla emocional, política, afectiva. Él no podía imaginarse a sí mismo fuera de su trabajo, de su familia, de su nombre. Y sin embargo, el, como en Hollywood, me ofreció noviazgo mientras tenía que volver a su teatro de la infelicidad y para eso me tenia que dañar. Ser el hijo que en un matriarcado como el Cretense su madre necesitaba que fuéra, tiene un costo total. Mientras la mía ya no estaba, ni siquiera, para intentar —sin éxito— imponerme eso yo intente envidiarlo pero no pude.
Epaminondas desapareció sin explicaciones. No hubo ruptura. Solo retirada. El amor de verano. La industrialización llego hasta ahi.
Tweet
Eso ya me pasó antes. Mis últimos vínculos fueron así: hombres que quieren el amor mientras no los cambie, mientras no les mueva nada estructural. Yo siempre espero. Ellos siempre aguantan. Hasta que no pueden más. Y lo entiendo. Pero no lo dejo de sentir. Epaminondas desapareció sin explicaciones. No hubo ruptura. Solo retirada.

Y eso no estaba en juego para él. Él tenía que volver.
¿A dónde? A su nombre. A su rutina. A su trabajo que detestaba pero que lo mantenía ocupado. A su rol de hijo obediente. A su heterosexualidad pública. A ese teatro de la infelicidad que conocía de memoria, donde cada cosa tenía un lugar, incluso su silencio. La última vez que hablamos por FaceTime, él estaba en Atenas, recuperándose de una intervención quirúrgica. Una intervención gay. Alguien se lo había cogido y le había dejado algo sin tratar, porque el conservadurismo griego no permite hablar del culo como se habla de una rodilla. La infección lo obligó a un tratamiento con láser. Era en el ano. Demandaba una semana de reposo total. Pero él no podía dejar de trabajar. Tenía que seguir sirviendo mesas en el restaurante de la familia, con disimulo, como si nada pasara.
Yo lo vi. Vi su dolor. Y no era el dolor del culo. Era el de no poder ser. Por mi parte, yo tampoco quería estar con él. Quería estar con los fantasmas. Con la memoria fragmentada y arreglada del modo en que su madre y la mía habían querido que las memorias se arreglaran.
Vi su dolor. Era el de no poder ser. Por mi parte, yo tampoco quería estar con él. Quería estar con los fantasmas. Con la memoria fragmentada, arreglada por matriarcas a quienes ni siquiera conocía.
Tweet

Pero entre todos esos fantasmas había uno que no se acomodaba tan fácilmente: Gaby, mi primer pareja. Él no fue un decorado. Ni un trauma archivado sino abandonado por mi en su momento con mi largo nombre tatuado en su espaldas de lado a lado. Era un cuerpo real, una historia sin clausura. Murió mientras yo estaba con Epaminondas. Y cuando llamé a su pareja para dar el pésame, me dijo: —Ah… vos sos el que se fue a Inglaterra y se hizo mierda. Puede ser.
Pero entre todos esos fantasmas había uno que no se acomodaba tan fácilmente: Gaby, mi primer pareja. Él no fue un decorado. Ni un trauma archivado sino abandonado por mi en su momento con mi largo nombre tatuado en su espaldas de lado a lado.
Tweet
Y sí. Me hice mierda. Porque lo fungible también vive en mí. Porque a Gaby le hice lo que Epaminondas me hizo a mí: lo traté como algo que podía dejarse atrás. Como un objeto de amor que se usa y no esta mal que esté así porque lo que se impone es otra cosa pero tiene un costo. Lo que Gaby me devolvió no fue un insulto: fue el espejo. El fantasma que más duele. El que dice: “eso que te hicieron, ya lo hiciste”. Y tenía razón y nos reencontramos espectralmente en el insulto que es el modo en el que los gays parecemos entendernos..Y yo tenía que quedarme escribiendo esto. Como siempre.





Deja una respuesta