Scroll Down for the English Version
El cadáver perfecto
Cuando Eterna Cadencia reeditó El traductor de Salvador Benesdra y Elvio Gandolfo lo presentó como “la mejor novela argentina de los últimos cien años”, no hizo justicia al libro: lo traicionó. Lo convirtió en marca, transformó la catástrofe en capital simbólico, al escritor en mito, al fracaso en fetiche. En la Argentina post-2001, la industria editorial necesitaba un mártir de la inteligencia, alguien que hubiera pensado hasta quemarse. Benesdra ofrecía el cadáver perfecto. Pero esa canonización no fue un accidente, fue una necesidad de clase. La porteñidad progresista formada en la educación pública —orgullosa del Garrahan pero con prepaga— necesitaba un Agnus Dei que justificara su propio confort. El sacrificio de Benesdra le dio sentido trágico a lo que en realidad es pura comedia rentista. El mito del intelectual que se quema por pensar demasiado permitió a esa burguesía ilustrada convertir su contradicción en virtud: sentirse víctima y privilegio al mismo tiempo.
Cuando Eterna Cadencia reeditó El traductor de Salvador Benesdra, satisfizo la necesidad de industria editorial Argentina post-2001 de un mártir de la inteligencia, alguien que hubiera pensado hasta quemarse. Benesdra fue el cadáver perfecto. Pero esto no fue un accidente, fue una necesidad de clase.
Tweet

El Nietzche Palermitano
Salvador Benesdra fue un intelectual nacido en Buenos Aires en 1948, periodista, traductor y editor en Página/12 durante su auge cultural. Militante de izquierda en los setenta y sobreviviente político y emocional de la dictadura, encarnó una figura típica del intelectual argentino de posdictadura: hiperlúcido, autodidacta, formado en la lectura simultánea de Marx, Freud y Lacan, pero marginado de toda institución. Su obra más ambiciosa, El traductor, fue rechazada en vida por las editoriales comerciales y publicada recién en 1998, dos años después de su suicidio. La muerte del autor selló su mito: el del pensador que no encontró lugar en el mercado ni refugio en la academia, un Nietzsche de Palermo que se inmoló en el fuego de su propio pensamiento.

La novela, de más de seiscientas páginas, sigue a Ricardo Zevi, un traductor porteño atrapado entre su obsesión teórica y su incapacidad para vivir. Zevi mantiene una relación turbulenta con Romina, una sindicalista feminista, y se debate entre su deseo de transformación política y su imposibilidad de conectar con el mundo real. Lo que empieza como una narración sobre la vida cotidiana en la Argentina neoliberal de los noventa —oficinas, amores, sindicatos, divanes— se convierte en una espiral de pensamiento que mezcla marxismo, psicoanálisis y delirio místico. En sus últimas páginas, Zevi pierde el trabajo, la pareja y la razón, intentando escribir un manifiesto que fusione a Freud, Marx y Lacan para redimir al sujeto contemporáneo. Falla, y en ese fracaso el libro encuentra su núcleo: la imposibilidad de una teoría total para un país que se descompone.
Lo que empieza como una narración sobre la vida cotidiana en la Argentina neoliberal de los noventa, fusiona a Freud, Marx y Lacan para redimir al sujeto contemporáneo. El protagonista fracaso y al hacerlo, expone la imposibilidad de una teoría total para un país que se descompone.
Tweet
El traductor no es la novela de un genio maldito sino la radiografía de un país intoxicado por su propia teoría. Marx, Freud y Lacan —los tres tótems de la UBA de los ochenta y noventa— no funcionan como referencias sino como sustancias. Zevi los inhala como quien respira: no piensa con ellos, piensa desde dentro de ellos. La novela se vuelve así el retrato brutal del intelectual formado en la educación pública argentina, entrenado para producir explicaciones totales frente a un país que no tiene soluciones parciales.
El traductor no es la novela de un genio maldito sino la radiografía de un país intoxicado por su propia teoría. Marx, Freud y Lacan —los tres tótems de la UBA de los ochenta y noventa— no funcionan como referencias sino como psicofármacos.
Tweet
La ley del padre
En Zevi, el marxismo deja de ser horizonte colectivo para volverse fisiología; la lucha de clases es el metabolismo de su neurosis. Cada vínculo, cada conversación, cada cama se interpreta como un micro conflicto de apropiación. Con Freud, el deseo no libera: se patologiza. Con Lacan, el pensamiento se vuelve una jaula. El resultado es una mente que ya no interpreta el mundo para cambiarlo, sino para justificarse.
En el protagonista Zevi, el marxismo es el metabolismo de su neurosis. Cada vínculo, cada conversación, cada cama se interpreta como un micro conflicto de apropiación. El resultado es una mente que ya no interpreta el mundo para cambiarlo, sino para justificarse.
Tweet
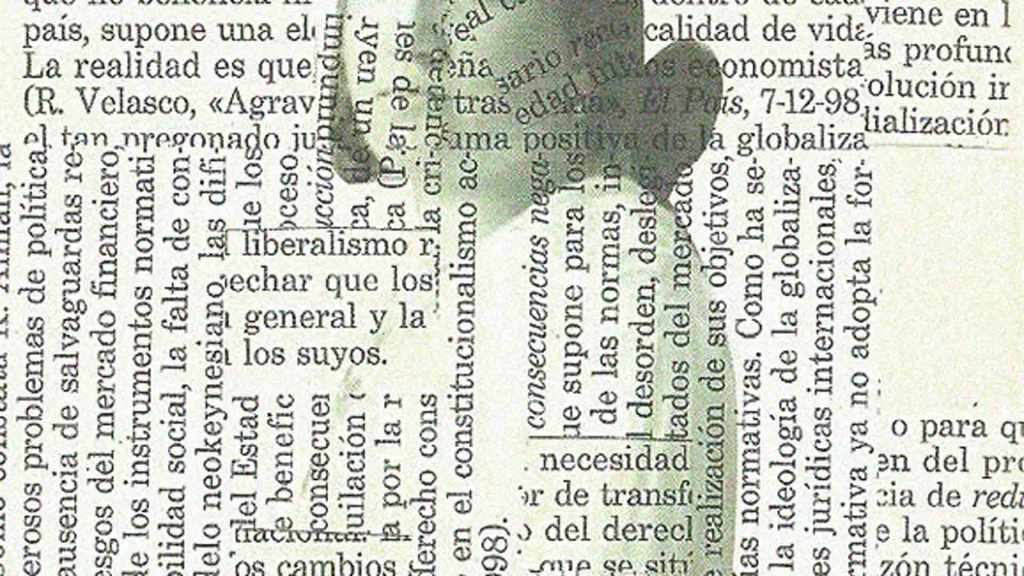
Zevi pivota todo conflicto hacia un Edipo extendido. Arranca desde Freud pero ya pasado por Lacan: el sujeto se separa de la fusión con la madre cuando “entra la ley del padre”; sin ese corte, insiste, no hay sujeto ni sociedad. La sexualidad aparece subordinada a ese diagrama: lo erótico con la madre es la tentación arcaica; lo masculino “se funda” en renunciar a ella y asumir la ley. La política, entonces, se vuelve una escena edípica: quienes “no aceptan” la castración simbólica (la pérdida) actúan desde el rencor. Ahí entra Nietzsche: el “resentimiento” del débil contra el fuerte. Lo que en Marx es antagonismo histórico, en Zevi ya es una economía libidinal: no lucha de clases, sino hijo que no tolera al padre. Por eso digo que “la lucha de clases es el metabolismo de su neurosis”: cada vínculo queda recodificado como disputa por el objeto perdido y, en el plano social, como pulsión igualitarista movida por la envidia.
Zevi arranca desde Freud pero ya pasado por Lacan: el sujeto se separa de la fusión con la madre cuando “entra la ley del padre”; sin ese corte, insiste, no hay sujeto ni sociedad. La política, entonces, se vuelve una escena edípica: quienes “no aceptan” la castración simbólica (la pérdida) actúan desde el rencor. Ahí entra Nietzsche: el “resentimiento” del débil contra el fuerte.
Tweet
El pasaje sobre la envidia es crucial: Zevi adopta una lectura conservadora que la presenta como motor de las ideologías igualitarias y de la “decadencia de Occidente”. Cita el circuito amo-esclavo (Hegel pasado por Nietzsche) para decir que los “inferiores” quieren abatir a los superiores por pura envidia, no por justicia. Lo que en Marx sería explotación deviene “pasión triste”; la política queda reducida a afectos infantiles mal tramitados. Así, “cada conversación” se vuelve microjuicio moral: el que no acepta la jerarquía es un niño que no soporta al padre. Y si el igualitarismo es envidia, toda demanda sindical o democrática queda patologizada de entrada.
El pasaje sobre la envidia es crucial: Zevi cita el circuito amo-esclavo (Hegel pasado por Nietzsche) para decir que los “inferiores” quieren abatir a los superiores por pura envidia. Lo que en Marx sería explotación deviene “pasión triste”; la política queda reducida a afectos infantiles mal tramitados.
Tweet
Con Freud, el deseo queda clínicamente sospechado. No hay zona donde no irrumpa el diagnóstico. La escena amorosa se vuelve caso clínico: la cama con Romina no es erotismo, es expediente. La libido aparece como cosa que hay que “ordenar” bajo la ley; su exceso es síntoma, no potencia. Eso explica la sequedad de la prosa en esos tramos: cuando el deseo asoma, Zevi lo captura con conceptos. El efecto narrativo es de asfixia: el cuerpo pide, el discurso encierra. De ahí la sensación de que “el deseo no libera: se patologiza”.
Con Lacan arma la jaula completa. La “función del padre” no es una metáfora más: es el dispositivo que verticaliza todo. La identificación correcta es con la ley; el espejo confirma, la madre seduce, el padre separa. Si esa gramática coloniza su mirada, cualquier vínculo horizontal se sospecha de “regresión” y cualquier impugnación de la autoridad se lee como “forclusión del Nombre-del-Padre”. El lenguaje del psicoanálisis deja de ser herramienta y se vuelve perímetro: en cuanto un fenómeno social no calza, Zevi añade un “todavía” o un “en realidad” que lo reabsorbe. Por eso “el pensamiento se vuelve jaula”: el dispositivo teórico siempre tiene razón porque todo lo que lo niega se re-interpreta como confirmación.
Con Lacan arma la jaula completa. La “función del padre” no es una metáfora más: es el dispositivo que verticaliza todo. La identificación correcta es con la ley; el espejo confirma, la madre seduce, el padre separa. Si esa gramática coloniza su mirada, cualquier vínculo horizontal se sospecha de “regresión”.
Tweet

El bloque sobre “Japón” remata la operación. Allí propone una utopía jerárquica higienizada: empresa como familia, sindicato integrado, obediencia como virtud, decisiones arriba, lealtad abajo. Occidente “decadente” sería el lugar de la envidia igualitaria; Japón, el modelo donde la libido se somete y por eso “funciona”. Es una traslación directa del Edipo a la fábrica: el padre-gerente decide, los hijos-empleados obedecen, el sindicato-madre cuida pero no disputa. Lo político queda sustituido por administración moral de afectos. En términos narrativos, esto explica la deriva ensayística: Zevi deja de contar su vida para probar un esquema y, al hacerlo, la vida se empequeñece hasta caber en el esquema.
Ser porteño: brillante, convincente, impotente.
Ahí se entiende por qué “cada vínculo, cada conversación, cada cama” se le vuelven microapropiaciones: si el mal es la envidia, todo gesto de repartición suena expropiatorio; si la cura es la Ley, toda negociación suena transgresión. Con Marx, Zevi ya no lee historia material sino “economía pulsional”; con Freud, convierte el deseo en sospecha; con Lacan, declara que solo hay salida por la vertical. El resultado es una antropología sin resto: no hay punto de fuga por fuera de la ley del padre. Y como la novela no le encuentra comunidad a esa ley, queda la voz sola, girando.
De ahí la violencia que sufre Romina en la lectura de Zevi. Romina encarna lo que su sistema no puede alojar: práctica, cuerpo, conflicto sin pedir permiso. Ella negocia, presiona, avanza y retrocede: hace política sin convertirla en catecismo. Para Zevi, ese movimiento es ambiguo porque no encaja ni como “madre” ni como “padre”; por eso la vuelve objeto de análisis y, al mismo tiempo, de rechazo. La clave es que cuando el otro actúa, su teoría lo reubica como “síntoma”. El lector, en cambio, ve que la vida pasa por ahí. Ese hiato produce la incomodidad potente del libro.
“La mente ya no interpreta el mundo para cambiarlo, sino para justificarse”. Esa justificación toma tres formas textuales muy nítidas: generalizaciones totalizantes (“en Occidente…”, “los hombres…”, “las jerarquías…”), analogías edípicas que devoran lo político (hijo/padre en vez de clase/interés) y el ideal “japonés” como fantasía de orden sin conflicto. Las tres operaciones hacen lo mismo: sustraen materia histórica y devuelven comedia moral. Ahí la novela, sin querer, se vuelve diagnóstico de una forma de pensamiento porteño: brillante, convincente, impotente.

La elegancia con que Benesdra deja ver la trampa es clave. No la celebra; la exhibe. El narrador cree que gana discusiones, pero el texto muestra el precio: cuerpos evacuados, deseo encapsulado, política subsumida. Por eso el libro respira cuando entra la calle, el sindicato, la cama; y se cierra cuando vuelve la teoría. La tensión es deliberada y es el corazón de El traductor: el instante en que teoría mayor devora mundo menor y, al hacerlo, se queda sin mundo. Marx como fisiología, Freud como patología, Lacan como cerradura. Y el lector, mientras tanto, aprende algo incómodo sobre la inteligencia argentina cuando se cree suficiente.
La tensión es deliberada en El traductor: el instante en que teoría mayor devora mundo de la vida y, al hacerlo, se queda sin mundo. Marx como fisiología, Freud como patología, Lacan como cerradura. Y el lector, mientras tanto, aprende algo incómodo sobre la inteligencia argentina cuando se cree suficiente.
Tweet
El porteño progresista adicto al psicoanálisis
Por eso el texto no se sostiene como relato sino como monólogo encendido, un flujo paranoico donde el pensamiento sustituye la acción. Benesdra no narra: discute contra su propia imposibilidad. Esa congestión, más que un defecto, es su verdad. La Argentina de los noventa —y buena parte de la que siguió— se mira en ese espejo: la de las teorías totales que no mueven un solo tornillo. El traductor es, en ese sentido, una alegoría del porteño progresista adicto al psicoanálisis, que convierte toda inseguridad en argumento y todo conflicto en autodiagnóstico. Zevi no dialoga con el mundo: dialoga con su propio reflejo. Mientras él se analiza, la historia avanza sin él.

Frente a esa parálisis, la derecha —o lo que Maurette, Díaz y Mairal representan— avanza sin culpa ni introspección. Ellos también son productos de la cultura argentina, pero supieron metabolizar su narcisismo como estrategia de clase. Donde Zevi se analiza, ellos actúan; donde él se interroga, ellos se presentan. Maurette asume el papel del ilustrado, Díaz el del cosmopolita impecable, Mairal el del sentimental controlado. En los tres, el yo se vuelve personaje exportable. En Zevi, en cambio, el yo se pudre en el diván. Esa es la diferencia entre la autopsia melancólica del progresismo porteño y la eficacia performativa de su contracara neoliberal: unos siguen explicándose, los otros ya aprendieron a venderse.
Frente a la parálisis Benesdra-eana, la derecha —o lo que Maurette, Díaz y Mairal representan— avanza sin culpa ni introspección. Ellos también son productos de la cultura argentina, pero supieron metabolizar su narcisismo como ataque. Donde Zevi se analiza, ellos actúan.
Tweet

La educación pública argentina
Ahí es donde El traductor se separa del informante nativo global. Zevi no traduce nada: quiere que el mundo aprenda su lengua. Su sintaxis, mezcla de aula, asamblea y sesión de diván, es la voz de un país que quiso resolver su trauma histórico con manuales. Y El traductor es la novela de esa pedagogía llevada al colapso. Benesdra encarna el producto más radical de la educación pública argentina: el intelectual brillante pero impotente, que ofrece estructura donde falta política, diagnóstico donde falta decisión. El libro muestra lo que sucede cuando el pensamiento crítico se queda sin sujeto colectivo que lo sostenga.
El resultado no es un héroe trágico sino un cuerpo sin afuera. Y es ahí donde las figuras femeninas —Romina y Sonia— funcionan como los verdaderos polos ideológicos de la novela. Romina, sindicalista, práctica, corporal, opera dentro del sistema y lo tensa desde adentro. Sonia, en cambio, representa una nostalgia de orden, de estabilidad, de patria simbólica. Son dos formas de lo político frente al intelectual masculino que no puede actuar. Pero esa división no es decorativa: marca un desplazamiento profundo, una inversión del reparto clásico entre acción y reflexión.

Kircherismo avant-la-lettre?
En El traductor, lo femenino actúa y lo masculino piensa. Lo femenino encarna la política —concreta, contradictoria, de cuerpos y negociaciones—; lo masculino encarna la teoría —abstracta, masturbatoria, circular. Benesdra, consciente o no, describe el momento en que la izquierda ilustrada pierde su pulsión vital y la transfiere al otro: al cuerpo, al trabajo, al deseo. En ellas la vida sigue: el trabajo, la organización, la capacidad de insistir. En él la vida se detiene: la lucidez se vuelve impotencia, el pensamiento reemplaza la acción. Es la venganza del cuerpo sobre la mente, de la práctica sobre la dialéctica, de la acción sobre el análisis.
Sonia, con su lealtad afectiva, encarna el peronismo histórico: pertenencia, protección, trabajo. Romina es su reformulación sin mito. Y Zevi, el hijo teórico de esa genealogía, el kirchnerismo antes de existir: la conciencia culpable del heredero que quiere corregir al padre con teoría, reemplazar la práctica con discurso, convertir la épica popular en análisis deconstructivo. Entre Sonia y Zevi se juega el dilema argentino: la fuerza popular que actúa sin pedir permiso frente a la intelligentsia que intenta explicar lo que ya ocurrió. El resultado es la escena que anticipa la política del siglo XXI: el hijo que hereda un país simbólicamente populista y trata de gobernarlo con la gramática de Lacan. Por eso el desenlace de El traductor —ese encierro, esa lucidez que se pudre— es también una alegoría de la Argentina: la de los intelectuales públicos que se quedaron sin público, la de los analistas sociales que solo saben hablarse a sí mismos.
El desenlace de El traductor —ese encierro, esa lucidez que se pudre— es también una alegoría de la Argentina: la de los intelectuales públicos que se quedaron sin público, la de los analistas sociales que solo saben hablarse a sí mismos.
Tweet
Gandolfo, en su prólogo, transforma ese colapso en epopeya. “La mejor novela argentina de los últimos cincuenta años” no es una valoración literaria sino una frase de catálogo. Lo que Eterna Cadencia vende no es un texto, sino una resurrección: la del escritor muerto convertido en Nietzsche de Palermo, el genio que enloqueció porque pensó demasiado. La operación es perfecta: convierte el fracaso en estilo, la teoría en aura, la soledad en marketing. Pero el verdadero valor de El traductor no está en su mito sino en su incomodidad. Benesdra nos muestra el punto en que la inteligencia deja de ser herramienta y se vuelve dogma. Su protagonista no se suicida por tristeza: se ahoga en exceso de lucidez. Lo mata la idea de que pensar basta. Y en eso, todavía nos sigue traduciendo.
Lo que Eterna Cadencia vende no es un texto, sino una resurrección: la del escritor muerto convertido en Nietzsche de Palermo, el genio que enloqueció porque pensó demasiado.
Tweet
Rodrigo Cañete — Copyright 2025
The Nietzsche of Palermo and the Utopia of the Manual: Benesdra, Eterna Cadencia, and the Rentier Tragedy of the Argentine Intellectual
The perfect corpse
When Eterna Cadencia reissued El traductor by Salvador Benesdra, and Elvio Gandolfo presented it as “the best Argentine novel of the last hundred years,” the book wasn’t honored; it was betrayed. It was turned into a brand, catastrophe into symbolic capital, the writer into a myth, failure into a fetish. In post-2001 Argentina, the publishing industry needed a martyr of intelligence—someone who had thought himself to the point of combustion. Benesdra offered the perfect corpse. But that canonization wasn’t an accident; it was a class necessity. The progressive, public-education porteño elite—proud of the public Garrahan Children’s Hospital yet covered by private OSDE—needed an Agnus Dei to justify its own comfort. Benesdra’s sacrifice lent tragic meaning to what is, in truth, rentier comedy. The myth of the intellectual who burns out from “thinking too much” allowed that enlightened bourgeoisie to convert contradiction into virtue: to feel victim and privileged at once.
The Palermo Nietzsche
Salvador Benesdra was born in Buenos Aires in 1948. A journalist, translator, and editor at Página/12 during its cultural peak, he was a leftist militant in the 1970s and a political and emotional survivor of the dictatorship. He embodied a typical post-dictatorship figure in Argentina: hyper-lucid, self-taught, steeped simultaneously in Marx, Freud, and Lacan, yet excluded from institutions. His most ambitious work, El traductor, was rejected by commercial houses in his lifetime and published only in 1998, two years after his suicide. The author’s death sealed his myth: the thinker who found no place in the market nor refuge in academia, a “Nietzsche of Palermo” who immolated himself in the fire of his own thought.
The six-hundred-plus-page novel follows Ricardo Zevi, a Buenos Aires translator caught between theoretical obsession and an inability to live. Zevi maintains a turbulent relationship with Romina, a feminist union activist, and vacillates between a desire for political change and an incapacity to connect with the real world. What begins as a portrait of everyday life in neoliberal 1990s Argentina—offices, love affairs, unions, couches—spirals into a vortex blending Marxism, psychoanalysis, and mystical delirium. In the final pages, Zevi loses his job, his partner, and his mind while attempting to write a manifesto fusing Freud, Marx, and Lacan to redeem the contemporary subject. He fails—and in that failure the book finds its core: the impossibility of a totalizing theory for a country coming apart.
El traductor is not the novel of a cursed genius; it is the X-ray of a nation intoxicated by its own theory. Marx, Freud, and Lacan—the three totems of the University of Buenos Aires in the 1980s and 1990s—operate not as references but as substances. Zevi inhales them as he breathes: he doesn’t think with them, he thinks from inside them. The novel becomes a brutal portrait of the intellectual trained by Argentina’s public education—drilled to produce total explanations in a country with no partial solutions.
The Law of the Father
In Zevi, Marxism ceases to be a collective horizon and becomes physiology; class struggle is the metabolism of his neurosis. Every bond, every conversation, every bed is interpreted as a micro-conflict of appropriation. With Freud, desire doesn’t liberate; it is pathologized. With Lacan, thought turns into a cage. The result is a mind that no longer interprets the world in order to change it, but to justify itself.
Zevi pivots all conflict toward an expanded Oedipus. He starts with Freud already filtered through Lacan: the subject separates from fusion with the mother when “the law of the father” enters; without that cut, he insists, there is neither subject nor society. Sexuality is subordinated to this diagram: the erotic pull toward the mother is the archaic temptation; masculinity “founds itself” by renouncing her and assuming the Law. Politics thus becomes an Oedipal scene: those who “refuse” symbolic castration (loss) act from ressentiment. Enter Nietzsche: the resentment of the weak against the strong. What in Marx is historical antagonism becomes in Zevi a libidinal economy: not class struggle, but a son who cannot tolerate the father. Hence “class struggle as the metabolism of his neurosis”: each relation is recoded as a dispute over the lost object and, socially, as egalitarian drive powered by envy.
The passage on envy is crucial: Zevi adopts a conservative reading that casts it as the engine of egalitarian ideologies and the “decline of the West.” He invokes the master–slave circuit (Hegel via Nietzsche) to claim “inferiors” seek to topple superiors from pure envy, not justice. What in Marx would be exploitation becomes a “sad passion”. And if egalitarianism is envy, every union or democratic demand is pathologized from the start.
With Freud, desire becomes clinically suspect. There is no space untouched by diagnosis. The erotic scene turns into a case file: the bed with Romina is not erotic, it’s evidentiary. Libido appears as something to be “regulated” under the Law; its excess is symptom, not potential. That explains the dryness of the prose in those sections—whenever desire surfaces, Zevi captures it with concepts. The narrative effect is suffocation: the body asks, discourse imprisons. Hence the sensation that “desire doesn’t liberate; it is pathologized.”
With Lacan, he completes the cage. The “function of the father” is not another metaphor but the device that verticalizes everything. The correct identification is with the Law; the mirror confirms, the mother seduces, the father separates. Once that grammar colonizes his gaze, any horizontal bond is suspected of “regression,” and any challenge to authority reads as “foreclosure of the Name-of-the-Father.” Psychoanalytic language ceases to be a tool and becomes a perimeter: whenever a social phenomenon doesn’t fit, Zevi adds a “not yet” or an “in truth” to reabsorb it. That’s why “thought becomes a cage”: the theoretical apparatus is always right, because anything that contradicts it is reinterpreted as proof.

The “Japan” section seals the argument. There Zevi proposes a hygienic hierarchical utopia: the company as family, the union as caregiver, obedience as virtue, decisions flowing down from above. Decadent “Western” society is the realm of egalitarian envy; Japan, the model where libido is submitted and thus “works.” It’s a direct transposition of Oedipus into the factory: the father-manager decides, the son-workers obey, the mother-union nurtures but never disputes. Politics is replaced by moral administration of affects. Narratively, this explains the novel’s essayistic drift: Zevi stops recounting life to prove a system, and in doing so, life shrinks until it fits inside that system.
That’s why “every bond, every conversation, every bed” turns into a micro act of appropriation: if evil is envy, every gesture of sharing sounds like expropriation; if the cure is the Law, every negotiation sounds like transgression. With Marx, Zevi no longer reads material history but a “pulsional economy”; with Freud, he turns desire into suspicion; with Lacan, he declares that only verticality offers escape. The result is an anthropology without remainder: there is no outside to the Law of the Father. And since the novel finds no community for that law, what remains is a voice, circling alone.
Hence the violence that Romina suffers in Zevi’s reading. Romina embodies what his system cannot contain: practice, body, conflict without permission. She negotiates, pressures, advances, retreats—she does politics without catechism. For Zevi, that movement is ambiguous because it fits neither “mother” nor “father”; he turns her into both object of analysis and target of rejection. The key is that whenever the other acts, his theory relocates her as “symptom.” The reader, however, sees that life happens precisely there. That gap generates the book’s disturbing power.
“The mind no longer interprets the world to change it, but to justify itself.” That justification takes three textual forms: totalizing generalizations (“in the West…,” “men…,” “hierarchies…”), Oedipal analogies that devour politics (son/father instead of class/interest), and the “Japanese” ideal as fantasy of order without conflict. All three do the same: they subtract historical matter and return moral comedy. Thus, almost unintentionally, the novel becomes a diagnosis of the porteño mode of thought—brilliant, persuasive, impotent.
Benesdra’s elegance lies in how he lets the trap be seen. He doesn’t celebrate it; he exposes it. The narrator thinks he’s winning arguments, but the text shows the cost: evacuated bodies, sealed desires, subsumed politics. The book breathes when the street, the union, or the bed enter the frame; it tightens when theory returns. That tension is deliberate, and it is the novel’s heart: the moment when great theory devours small world and, in doing so, runs out of world. Marx as physiology, Freud as pathology, Lacan as lock. And the reader, meanwhile, learns something uncomfortable about Argentine intelligence when it mistakes itself for the world.
The psychoanalytic progressive
That’s why the text doesn’t hold as a narrative but as an incandescent monologue, a paranoid flow where thought replaces action. Benesdra doesn’t tell a story; he argues against his own impossibility. That congestion, rather than a flaw, is its truth. 1990s Argentina—and much of what followed—looks at itself in that mirror: the land of total theories that can’t turn a single screw. El traductor is, in that sense, an allegory of the progressive porteño addicted to psychoanalysis, who turns every insecurity into an argument and every conflict into a self-diagnosis. Zevi doesn’t speak to the world; he speaks to his own reflection. While he analyzes himself, history moves on without him.
Opposite that paralysis, the right—what Maurette, Díaz, and Mairal represent—moves forward without guilt or introspection. They too are products of Argentine culture, but they metabolized their narcissism into class strategy. Where Zevi analyzes, they act; where he questions, they perform. Maurette assumes the role of the intellectual, Díaz that of the flawless cosmopolitan, Mairal that of the restrained sentimentalist. In them, the self becomes an exportable character. In Zevi, the self rots on the couch. That’s the gap between the melancholic autopsy of the progressive and the performative efficiency of its neoliberal counterpart: one keeps explaining itself, the other has already learned to sell itself.

Public education and its ghost
Here El traductor breaks from the global “native informant.” Zevi translates nothing—he wants the world to learn his language. His syntax, a blend of classroom, assembly, and therapy session, is the voice of a country that tried to solve its trauma with manuals. And El traductor is the novel of that pedagogy taken to collapse. Benesdra embodies the most radical product of Argentina’s public education: the brilliant yet powerless intellectual who offers structure where politics is missing, diagnosis where decision is absent. The book shows what happens when critical thought loses the collective subject that sustains it.
The result is not a tragic hero but a body without outside. And it’s there that the female figures—Romina and Sonia—emerge as the novel’s true ideological poles. Romina, unionist, practical, embodied, operates inside the system and strains it from within. Sonia, instead, represents nostalgia for order, stability, a symbolic homeland. They are two forms of the political confronting a masculine intellect that cannot act. But that division isn’t decorative: it marks a deeper shift, an inversion of the classical distribution between action and reflection.
A pre-Kirchnerist allegory
In El traductor, the feminine acts and the masculine thinks. The feminine embodies politics—concrete, contradictory, corporeal—while the masculine embodies theory—abstract, masturbatory, circular. Benesdra, consciously or not, depicts the moment when the enlightened left loses its vital pulse and transfers it to the Other: to the body, to labor, to desire. In them, life persists—work, organization, insistence. In him, life stops—lucidity turns to impotence, thought replaces action. It is the revenge of body over mind, practice over dialectic, action over analysis.
Sonia, with her affective loyalty, embodies historical Peronism: belonging, protection, labor. Romina is its reformulation without myth. Zevi, their theoretical heir, is Kirchnerism before it existed: the guilty conscience of the son who wants to correct the father through theory, replace practice with discourse, turn popular epic into deconstructive analysis. Between Sonia and Zevi plays out Argentina’s enduring dilemma: the popular force that acts without asking permission versus the intelligentsia that tries to explain what has already happened. The scene anticipates twenty-first-century politics: the son who inherits a symbolically populist country and tries to govern it with Lacan’s grammar. The novel’s ending—that confinement, that lucidity curdling into rot—is an allegory of Argentina itself: the public intellectuals who lost their public, the social analysts who can only talk to themselves.

Gandolfo, in his preface, turns that collapse into an epic. “The best Argentine novel of the last fifty years” isn’t literary judgment but catalogue copy. What Eterna Cadencia sells isn’t a text but a resurrection: the dead writer turned Palermo Nietzsche, the genius who went mad from overthinking. The operation is perfect: failure becomes style, theory becomes aura, solitude becomes marketing. But the true value of El traductor lies not in its myth but in its unease. Benesdra reveals the threshold where intelligence stops being a tool and becomes dogma. His protagonist doesn’t kill himself out of sadness; he drowns in excess lucidity. He dies of the idea that thinking is enough.
And in that sense, he is still translating us.
Rodrigo Cañete — Copyright 2025





Deja una respuesta