Scroll Down for the English Version
Tomorrow new episode of ‘how not to become subhuman’ Episodio 5: the pathologisation of victimhood
Esta película está construida sobre una lógica de sacrificio, no de cine. La prostituta es santa. El proxeneta es demonio en bruto. El cliente es sádico inevitable. El deseo es enfermedad. El cuerpo es lugar de expiación. No hay fungibilidad, no hay circulación, no hay negociación, no hay política. Sólo hay castigo, culpa y un director enamorado de su propia fantasía de tragedia femenina. Ese enamoramiento funda la violencia estética de la película: la fascinación por ver a la mujer romperse, la convicción de que sólo rota es verdadera. En Putas (2025), el cuerpo femenino no trabaja: se inmola. Y ese es el gesto más reaccionario de todos.
En Putas (2025), el cuerpo femenino no trabaja: se inmola. Y ese es el gesto más reaccionario de todos.
Tweet
para ver ‘putas’ (2025) el password es putaspelicula321
Demian Alexander Cirigliano se presenta como director y guionista surgido del cruce entre performance, multimedia y psicología de impacto, y Putas hereda exactamente ese linaje: una obra que vibra más por impulso que por inteligencia, más por intensidad que por mirada. Su origen en una supuesta “obra performática, multimedia y psicológica” no la vuelve más profunda sino más sintomática, porque lo que Alexander trae del teatro no es complejidad sino una estética de shock donde el dolor es el único argumento. Sus viñetas funcionan como cuadros de devoción laica: colores saturados, gestos extremos, cuerpos iluminados como altares, una teatralidad que confunde símbolo con sujeto y sufrimiento con verdad. Su cámara no observa la prostitución: la imagina desde un imaginario místico donde el cuerpo femenino sirve para probar una teoría emocional previa. No le interesa cómo se negocia, cómo se pacta, cómo se sobrevive. Le interesa que la mujer caiga, delire, confiese, se arrastre, se purifique. Alexander filma menos como un director que como un creyente que necesita que sus santas sangren para justificar su propia visión del mundo.
Su cámara no observa la prostitución: la imagina desde un imaginario místico donde el cuerpo femenino sirve para probar una teoría emocional previa. No le interesa cómo se negocia, cómo se pacta, cómo se sobrevive. Le interesa que la mujer caiga, delire, confiese, se arrastre, se purifique. Alexander filma menos como un director que como un creyente que necesita que sus santas sangren para justificar su propia visión del mundo.
Tweet

Las películas sobre prostitución suelen caer en dos problemas: la pornografía llorosa del sufrimiento o la romantización naive del “sexo como empoderamiento”. Putas no cae en esos lugares. Hace algo peor. Construye un universo moral donde las mujeres sólo existen para ser destruidas, usadas, endurecidas o confinadas al ritual católico del dolor. Es una película que no representa la violencia: la fabrica. No mira a las trabajadoras sexuales: las purifica mediante golpes, drogas y culpa. Es, en definitiva, una película que odia a las mujeres, disfrazando ese odio de denuncia social.
La película construye un universo moral donde las mujeres sólo existen para ser destruidas, usadas, endurecidas o confinadas al ritual católico del dolor.
Tweet
Putas se anuncia como “seis historias entrelazadas del lado B de las trabajadoras sexuales”. Pero ese lado B nunca existe: es un lado C, D o Z inventado por un director incapaz de imaginar que una prostituta pueda tener agencia, deseo, inteligencia táctica, humor, redes de supervivencia o incluso interés económico. No: en Putas las protagonistas sólo pueden sufrir, sangrar, llorar, vomitar semen, aceptar, resignarse y morir. Ni una sola escena permite que una mujer decida algo que no sea cómo acomodar su propio dolor. Esta no es una película sobre prostitución. Es un rosario audiovisual.
En Putas las protagonistas sólo pueden sufrir, sangrar, llorar, vomitar semen, aceptar, resignarse y morir. Ni una sola escena permite que una mujer decida algo que no sea cómo acomodar su propio dolor. Esta no es una película sobre prostitución. Es un rosario audiovisual.
Tweet
Cada viñeta del film funciona como una estación del Vía Crucis:
- la puta agoniza,
- la puta es usada,
- la puta se droga,
- la puta reflexiona culposamente,
- la puta es golpeada,
- la puta se sacrifica,
- la puta muere o desaparece.
El hombre —sin importar la clase, el contexto o la relación— aparece siempre como violento, bruto, incapaz de deseo no destructivo, incapaz de gestionar la cercanía, incapaz de reconocer la humanidad del otro. El sexo, en el universo de la película, no es intercambio: es castigo. La prostitución no es trabajo: es penitencia. La culpa no es consecuencia: es identidad. Putas es reactiva, esencialista y profundamente infantil en su comprensión de las dinámicas sexuales. Pretende ser una crítica del machismo argentino, pero en su afán por mostrar la brutalidad masculina termina transformando a las mujeres en muñecos rotos cuyo único destino es obedecer, sufrir y pagar.
Putas es reactiva, esencialista y profundamente infantil en su comprensión de las dinámicas sexuales. Pretende ser una crítica del machismo argentino, pero en su afán por mostrar la brutalidad masculina termina transformando a las mujeres en muñecos rotos cuyo único destino es obedecer, sufrir y pagar.
Tweet

Mitre: la santa del dolor
La película abre con la viñeta más peligrosa: la de Esmeralda Mitre. Peligrosa no por ella, sino por lo que revela del director. Basta ver los colores elegidos: rojo (pecado) y amarillo (hospital). Es la paleta de una iglesia barroca. El mensaje es tan obvio que duele: la prostituta es un altar viviente. Mitre recibe a dos clientes jóvenes. El sexo es rítmico, exagerado, gimnástico. Pero lo que el director quiere es otra cosa: la imagen de Mitre vomitando semen en un inodoro. La mujer que expulsa el residuo del pecado. La mujer que purifica su cuerpo después del uso. La mujer como depósito de fluidos que debe vaciarse para seguir existiendo. No hay ironía. No hay crítica. No hay sátira. Es literal. Es tosco.
Después viene el monólogo frente al espejo: “Me lo hice. Me lo hicieron. Lo acepto. Lo embellezco. Lo odio.” Eva? Una síntesis espantosa del razonamiento católico, donde la mujer es culpable por existir, culpable por desear, culpable por trabajar, culpable por ser pobre, culpable por los hombres, culpable por sí misma. La película cree que este monólogo es profundo. Es apenas punitivismo emocional. Mitre fuma, se mira, se esculpe en frases cortas. Toda mujer en la película habla igual: “Me juzgan. Me juzgo. Me resigno.” Es el tono de la penitencia.
Luego vienen más clientes. Todos demandan demasiado. Todos obtienen sexo inmediato, vigoroso, mecánico. En ningún momento la película considera la posibilidad —bastante conocida— de que la prostitución no es “sexo extremo”: es conversación, compañía, erotismo más blando, un cliente solitario buscando afecto. Nada de eso existe. Para el director, puta = vagina en guerra.
El clímax de la viñeta es el baño ritual. Mitre se mete en la bañera como quien entra en una pila bautismal. El agua es roja. La peluca cae. La llama se apaga. Todo es símbolo. Nada es humano. Mitre podría haber hecho algo más interesante, pero el film la obliga a hacer de Esmeralda Mitre jugando a ser Ofelia. La mujer rota por el deseo. La mujer castigada por su cuerpo. La mujer al borde del embarazo como condena. La película no la trata como prostituta. La trata como mártir y si algo no es, es eso.

La segunda historia es menos agresiva y un poco más cinematográfica. Una prostituta drogada hasta la anestesia recibe a un hombre enamorado que trae rosas y bombones. Ella se arrastra por el piso, literalmente, como si estuviera poseída. El hombre la observa, confundido, excitado, aterrado, enamorado. Es una escena potente que podría haber explorado roles, vulnerabilidad, reciprocidad torpe. Pero la película vuelve al catecismo: ella limpia sus pies como Jesús en reverso; él llora; ella repite frases culposas. Cuando él la llama “Belén”, su propio trauma materno la parte al medio. Nunca hay la posibilidad de una relación táctica. Nunca hay juego. Nunca hay negociación. Nunca hay trabajo emocional. Hay culpa. Siempre culpa. Sin matices. Sin política. Sin vida.
La tercera viñeta tiene estética de bar en ruinas. Una especie de Audrey Hepburn decadente, con fillers, vive entre drogas y un proxeneta obeso, desagradable y torpe. Aquí el film podría haber mostrado cómo opera el control en el mercado sexual. Pero no: el proxeneta no controla nada. Es sólo una bestia. El director no entiende que la violencia estructural tiene forma, lenguaje, administración. No: la presenta como si viniera de un dibujo animado. La violación del pasillo —ella sin sentir nada, él gruñendo— es el momento donde la película deja de ser un drama y se convierte en explotación emocional gratuita. La escena no analiza nada. No muestra nada. No dice nada. Es violencia porque sí. El castigo porque sí. Cine punitivo.
La cuarta historia es una de las más reveladoras. Una prostituta joven viaja a una estancia rica para tener sexo “higiénico” —palabra inquietante— con un hombre autista. La madre contrata a la chica para que su hijo descargue la tensión sin enamorarse. La chica, por supuesto, es dulce. Él, por supuesto, se enamora. La madre, por supuesto, se aterra. Todo termina en tragedia emocional. La película cree que está mostrando desigualdad. Lo que muestra, en realidad, es desconocimiento absoluto del trabajo sexual. Para el director, la prostituta es un objeto que puede ser alquilado para resolver problemas afectivos. Y punto. No existe en ella ninguna forma de agencia profesional, emocional ni económica. La escena final —ella abrazándolo, él sufriendo— es el colmo del esencialismo. La puta como madre simbólica. La madre rica como antagonista. El hombre con discapacidad como ser puro arruinado por el deseo. Todo esto podría haber sido interesante si la película se hubiera permitido una interpretación política. Pero no: se limita a reproducir estereotipos.
La quinta viñeta vuelve a la violencia. Un policía casado se enamora de una mujer trans. Ella corresponde. Él no soporta su propio deseo. La golpea. Pero esta vez, ella lo mata. No nos olvidemos, es travesti, conserva el pene. Fin. Ni una sola línea de diálogo desarrolla su subjetividad. Es un objeto narrativo para confirmar la teoría moral del director: el hombre que ama a una trans debe destruirla pero ni siquiera puede porque esta frente a otro hombre. No hay complejidad. No hay afecto. No hay deseo. No hay economía emocional. No hay historia. Hay función. La trans como destino de muerte.

Lastimar como modo de existencia
Toda la película está construida sobre tres doctrina: La mujer existe para ser lastimada, el hombre existe para lastimar y el sexo es la vía por la cual se consuman ambas naturalezas. No hay política sexual. No hay análisis social. No hay estructura económica. No hay crítica institucional. No hay comprensión de clase. No hay deseo. No hay afecto. Hay penitencia. Hay sufrimiento. Hay castigo. Es una película profundamente reaccionaria que se disfraza de denuncia. Una película que cree que mostrar violencia es entenderla. Una película que cree que las putas son santas de la penitencia. Una película que cree que erotizar el dolor es “visibilizar”. Putas (2025) no tiene corazón. Pero, peor aún, no tiene pensamiento.
Toda la película está construida sobre tres doctrina: La mujer existe para ser lastimada, el hombre existe para lastimar y el sexo es la vía por la cual se consuman ambas naturalezas. Es una película profundamente reaccionaria que se disfraza de denuncia. Una película que cree que mostrar violencia es entenderla.
Tweet
Es el imaginario punitivo de un hombre proyectado sobre mujeres que sólo existen para ser destruidas mientras la cámara las purifica como si fueran vírgenes de yeso. Esta película no habla de prostitución. Habla del miedo a la mujer. Habla del odio a la mujer. Habla del deseo de controlar el dolor de la mujer. Habla del patriarcado más primitivo, aunque intente disfrazarlo de progresismo artístico. Putas no es un film: es un castigo.
Las películas sobre prostitución, también, suelen fracasar por exceso de moral o por falta de mirada. Putas fracasa por ambas. Su problema no es la violencia —la violencia existe, y existe con intensidad en los mundos del trabajo sexual— sino la imaginación moralista con la que la piensa. No hay estructura social, no hay dinámica económica, no hay intercambio afectivo, no hay autonomía: hay destino, sacrificio y una idea primitiva, casi medieval, del cuerpo femenino como zona de castigo. Para desmontar ese imaginario hace falta una categoría que la película desconoce por completo pero que está en la base del trabajo sexual: la fungibilidad.

Qué es la fungibilidad y por qué importa aquí
En economía, la fungibilidad es la capacidad de un bien para ser reemplazado por otro del mismo tipo sin pérdida de valor. En política, es la noción de que ciertos cuerpos pueden circular, intercambiarse o negociarse dentro de sistemas sociales determinados. En sexualidad, es la posibilidad de que el cuerpo —o la presencia, o la función erótica— pueda ser ofrecida, pedida, elegida o descartada. Pero en el contexto del trabajo sexual, la fungibilidad nunca implica pérdida de subjetividad. Tampoco implica degradación. Es simplemente una forma de circulación. El cuerpo no se anula: se intercambia. El deseo no desaparece: se administra.
La vulnerabilidad no invalida la agencia: la organiza. La prostituta no es víctima por ser fungible; al contrario: su capacidad de circulación y de intercambio es la base de su poder táctico, su herramienta de supervivencia y su forma de estructurar relaciones, límites, precios, normas y afectos. La fungibilidad es relación. Lo contrario de la fungibilidad no es la dignidad: es la sacralización violenta del cuerpo femenino, donde la mujer deja de ser persona para convertirse en símbolo de sufrimiento. Putas cae exactamente en ese error: sacraliza el dolor femenino y destruye la fungibilidad, que es precisamente lo que haría posible una representación compleja del trabajo sexual. En ninguno de sus episodios Putas muestra una negociación, un acuerdo, un límite puesto por la trabajadora, un cálculo económico, una necesidad afectiva del cliente, una táctica corporal, un deseo no culposo, una relación sostenida en el tiempo, una comunidad entre pares, un espacio de autonomía. Son todos elementos documentados hasta el cansancio en estudios de prostitución contemporánea. Pero aquí no aparecen. ¿Por qué?
La fungibilidad es relación. Lo contrario de la fungibilidad no es la dignidad: es la sacralización violenta del cuerpo femenino, donde la mujer deja de ser persona para convertirse en símbolo de sufrimiento. Putas cae exactamente en ese error: sacraliza el dolor femenino y destruye la fungibilidad.
Tweet
Porque para la película, la prostituta no es una mujer que “trabaja con su cuerpo”: es una mujer marcada. Una mujer destinada. Una mujer culpable. Una mujer que existe para absorber el daño de los hombres. Es exactamente el reverso del concepto de fungibilidad. En vez de mostrar circulación, muestra crucifixión. En vez de mostrar negociación, muestra castigo. En vez de mostrar agencia, muestra penitencia.
Mitre: del cuerpo intercambiable al cuerpo sacrificial
En cualquier representación realista del trabajo sexual, una trabajadora recibe varios clientes en un día o una noche. Esa repetición no implica drama: es la estructura del intercambio. Para Putas, en cambio, esa repetición es tortura acumulativa. Cada cliente nuevo es un escalón hacia el derrumbe psíquico. El cuerpo no circula: es desgarrado. La fungibilidad aquí está criminalizada: no hay erotismo, no hay profesionalismo, no hay estrategia. El sexo aeróbico que la película insiste en filmar —penetración vigorosa tras penetración vigorosa, gemido tras gemido que no corresponde a nada humano— es la fantasía masculina del cuerpo femenino como instrumento infinito. Eso es porno o Pornhub pero no el intercambio que ocurre durante la prostitucion. No es trabajo, no es deseo: es máquina punitiva. La escena del vómito convierte el intercambio sexual en residuo; la escena del baño, en purificación; la escena del monólogo, en liturgia. No hay cuerpo fungible: hay cuerpo culpable. No hay cuerpo disponible: hay cuerpo condenado.
La viñeta de Esmeralda Mitre muestra un cuerpo paralizado: desgarrado. La fungibilidad aquí está criminalizada: no hay erotismo, no hay profesionalismo, no hay estrategia. El sexo aeróbico que la actriz confunde con trabajo sexual denota falta de investigación. Eso es porno pero no el intercambio que ocurre durante la prostitución. Lo de Mitre es tan católico.
Tweet

La viñeta fetichista: roles sin política
El hombre que trae bombones y flores quiere jugar a un rol: amante, esposo, salvador, padre, víctima. Ella podría negociar esos roles: permitir algunos, desactivar otros, jugar tácticamente. Las trabajadoras sexuales reales lo hacen todo el tiempo. Pero la película impide cualquier táctica. Ella está drogada, anestesiada, perdida. La relación no es intercambio: es piedad envenenada. Cuando él la llama por el nombre de su hija, la película muestra eso como tragedia, cuando en realidad podría ser un límite claro, una negociación, un corte: “No me llames así. No pago para eso.”, “Si querés ese rol, vale otra tarifa.” “Ese nombre no lo trabajo.” “Ese vínculo no lo doy.” Nada de eso existe. La fungibilidad está cancelada.
Gigi y el proxeneta: violencia sin inteligencia
En la tercera viñeta, la prostituta Gigi habita un inframundo químico donde el proxeneta controla todo. Pero la forma en que lo controla es una caricatura: no manipula, no administra, no organiza la economía sexual —sólo golpea, viola, gruñe. Es el macho sin cerebro como única figura posible. En realidad, el proxenetismo se ejerce con inteligencia: sobreprecios, territorialidad, administración, favores, amenazas, redes. Aquí no: la escena del pasillo es brutal y torpe, como si el director no pudiera imaginar que el cuerpo femenino tiene una capacidad real de circulación dentro y fuera de ese sistema. No hay negociación, no hay economías, no hay redes. Gigi no trabaja: Gigi es arrastrada y es estupida tambien. La fungibilidad queda reemplazada por el shock pornográfico que ni siquiera esta filmada como tal.
La estancia: clase + deseo = dominio
Esta viñeta es crucial para pensar la dimensión de clase. La prostituta joven que llega a la estancia rica podría ejercer su fungibilidad desde un lugar táctico: es contratada para un intercambio puntual. Pero aquí la clase superior no entiende el intercambio: lo domestica. El sexo “higiénico” solicitado por la madre del joven autista revela cómo la clase alta considera la prostitución: no como intercambio, no como circulación, no como deseo, sino como mantenimiento emocional del orden doméstico. La chica no negocia nada. No expresa límites. No regula el vínculo. No administra la cercanía. El cliente —el joven que se enamora— desarma la operación: el deseo interrumpe la función. El deseo no está permitido. La clase no lo tolera. La película tampoco. El abrazo final, donde ella se convierte en madre simbólica, destruye otra vez el concepto de fungibilidad: el cuerpo femenino deja de circular para convertirse en matriz emocional, sostén, paño, consuelo, compensación. Lo que debería haber sido intercambio termina siendo misión espiritual.
La viñeta trans: el deseo imposible como destino
Aquí la película niega la posibilidad más política de la fungibilidad: la capacidad de alguien de ser deseada, elegida, querida o comprada sin que eso implique tragedia. La mujer trans podría tener relaciones complejas, intercambios emocionales, vínculos eróticos, estabilidad o inestabilidad económica, redes de cuidado. Pero la película no lo piensa. El policía se enamora: entra en pánico, la golpe y “ella” la mata. La ecuación es automática. No hay negociación del deseo, del miedo, de la vergüenza ni de la economía afectiva que suele acompañar estos vínculos. Nada circula: todo se destruye. La fungibilidad aquí está anulada por completo: la mujer trans no es cuerpo, no es deseo, no es intercambio —es destino.
El problema estructural: la película reemplaza economía por sacrificio
La prostitución es una actividad económica, afectiva y corporal. Hay incentivos, costos, negociaciones, acuerdos tácitos, límites explícitos, habilidades comunicativas, tácticas de desescalada, estrategias de supervivencia y construcción de vínculos. Nada de esto aparece en Putas (2025). La película toma la idea básica de la fungibilidad —la posibilidad de que un cuerpo circule, se intercambie, sea solicitado o elegido sin que eso implique pérdida de dignidad— y la envenena con un repertorio moral heredado de la tradición católica. En Putas, circular no es trabajar: es degradarse. La repetición de clientes no es economía ni estrategia: es ruptura física. Cobrar no es asegurar la propia subsistencia ni controlar el intercambio: es “prostituirse espiritualmente”, palabra que la película no pronuncia pero que machaca visualmente en cada escena donde la mujer parece arrepentirse de existir. Aceptar distintos roles —amante, madre, objeto de deseo, confidente, fetiche— no es adaptabilidad ni profesionalismo, sino un proceso de desintegración psíquica. Negociar no es fijar límites, no es administrar el deseo ajeno, no es decidir cómo y cuándo trabajar: es traicionar una dignidad que la película supone, dogmáticamente, que sólo puede existir en la renuncia al propio cuerpo.
En Putas, circular no es trabajar: es degradarse. La repetición de clientes no es economía ni estrategia: es ruptura física. Cobrar no es asegurar la propia subsistencia ni controlar el intercambio: es “prostituirse espiritualmente”, palabra que la película no pronuncia pero que machaca visualmente.
Tweet
Lo que para el trabajo sexual es mera estructura —repetición, intercambio, rol, tarifa— en Putas se vuelve penitencia. Y lo que para las trabajadoras sexuales reales es práctica cotidiana, incluso sofisticada, aparece aquí como tragedia ineludible. Mientras que la economía del deseo, en su complejidad, suele ser un espacio de táctica y negociación, la película lo convierte en un campo de castigo. Nada escapa a la narrativa de la culpa. Cada gesto, cada cliente, cada encuentro está contaminado por la idea de que el cuerpo femenino es un territorio moral que se contamina con el uso, que se rompe, que se rebaja con la transacción. En vez de pensar el trabajo sexual como un modo particular de organizar la vida, el deseo y la economía, la película lo concibe como un descenso espiritual, una degradación inevitable.
Cada gesto, cada cliente, cada encuentro está contaminado por la idea de que el cuerpo femenino es un territorio moral que se contamina con el uso, que se rompe, que se rebaja con la transacción.
Tweet
Si Putas hubiera querido ser realista o mínimamente inteligente, habría mostrado el intercambio tácico que estructura toda relación entre trabajadora y cliente. Ese intercambio es concreto, cotidiano, reconocible: “Esto sí, esto no.” “Si querés esto otro, tiene otro precio.” “Hoy no trabajo.” “Esperame más tarde.” “Pará, así no.” Estas frases son el corazón del trabajo sexual real: trazan límites, regulan tiempos, distinguen roles, ordenan la relación. En la película no aparecen ni como posibilidades. Las personajes nunca dicen que no, nunca regulan, nunca ajustan, nunca gestionan. Simplemente soportan.
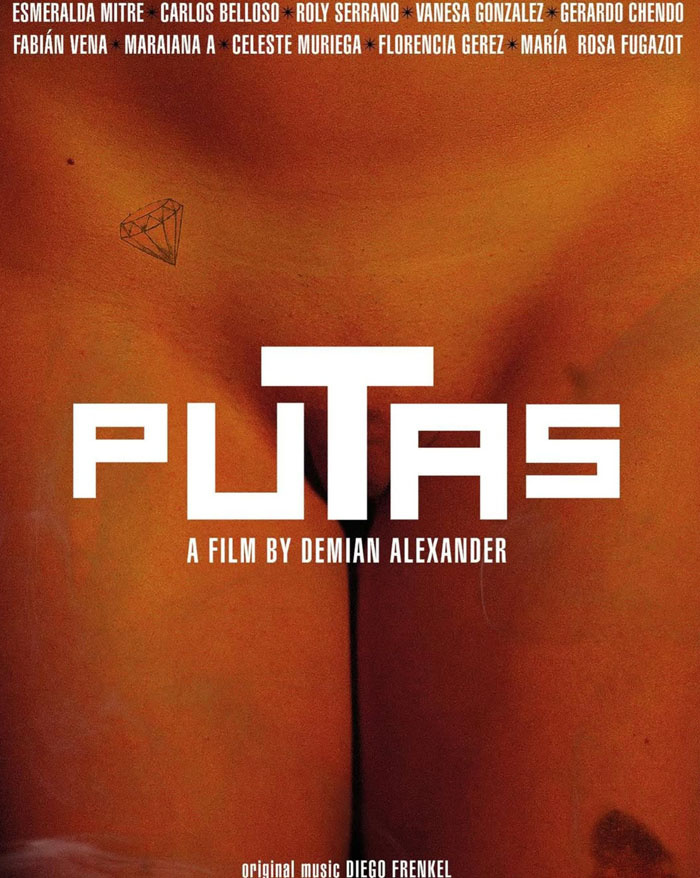
Tampoco aparece el deseo ambiguo, ese territorio donde cliente y trabajadora pueden negociar afectos complejos —cariño, soledad, compañía, erotismo blando, confesión, identificación— que son parte esencial del trabajo sexual pero que aquí han sido reemplazados por golpes, brutalidad y un sadismo monoliitico. La película sólo imagina hombres que destruyen y mujeres que se dejan destruir, como si la única forma de relación posible fuera el trauma. También desaparecen las redes, esa infraestructura afectiva entre trabajadoras —alianzas, consejos, advertencias, favores, cuidado mutuo— que existen incluso en los entornos más precarizados. Putas hace algo casi perverso: coloca a cada mujer en una cápsula sin vínculos, aislada, solitaria, desprovista de todo soporte. Esa soledad no es descriptiva, es ideológica, porque refuerza la idea de que la mujer en prostitución es un ser errante, sin comunidad y sin mundo.
La dimensión de clase tampoco opera como estructura social sino como castigo moral. La casa chorizo es un infierno, la estancia es un dispositivo de higienización emocional, el departamento de clase media es un quirófano psíquico donde la mujer se destruye frente al espejo. No hay lectura política de la distribución del poder: sólo escenografías para justificar el sufrimiento. La clase funciona como intensificador del dolor, no como contexto. Y finalmente, la película desconoce la pericia: capacidad para modular la intimidad. Nada de esto aparece. Las mujeres de Putas no tienen pericia; tienen desamparo. No trabajan: son trabajadas. No actúan: padecen. No saben: tiemblan. La película las reduce a niñas perdidas dentro de una maquinaria moral que no comprenden, cuando en la realidad las trabajadoras sexuales suelen demostrar una inteligencia táctica muy superior a la de sus clientes.
Esto revela el problema central del film: no puede imaginar que una mujer sea un sujeto, ni siquiera —y esto es lo más sintomático— en un ámbito donde la agencia femenina suele desplegarse con más claridad que en cualquier relación heterosexual convencional. La mujer no piensa: es pensada. La mujer no negocia: es usada. La mujer no desea: es penetrada. La mujer no circula: es sacrificada. Lo que finalmente emerge es una película que no entiende el trabajo sexual porque no quiere entenderlo. Prefiere ilustrar un drama moral: “miren cuánto sufren las mujeres”. Pero en vez de mostrar las violencias reales que atraviesan sus vidas —las económicas, las policiales, las familiares, las institucionales, las sanitarias— inventa violencias caricaturescas para justificar una única tesis: la mujer existe en la medida en que sufre. La identidad femenina es la identidad del daño; la prostituta es su forma extrema.
Female Immolation in Putas: The Moral —and Misogynistic— Project of Demian Alexander (ESP) or Female Immolation in Putas: The Moral —and Misogynistic— Project of Demian Alexander (ENG)
This film is built on a logic of sacrifice, not of cinema. The prostitute is a saint. The pimp is a blunt demon. The client is an inevitable sadist. Desire is an illness. The body is a place of expiation. There is no fungibility, no circulation, no negotiation, no politics. There is only punishment, guilt, and a director in love with his own fantasy of feminine tragedy. That infatuation founds the film’s aesthetic violence: the fascination with watching a woman break, the conviction that only when she is broken is she true. In Putas (2025), the female body doesn’t work: it immolates itself. And that is the most reactionary gesture of all.
Demian Alexander presents himself as a director and screenwriter emerging from the crossover of performance, multimedia, and impact psychology, and Putas inherits exactly that lineage: a work that vibrates more from impulse than intelligence, more from intensity than insight. Its origin in a supposed “performative, multimedia, psychological work” doesn’t make it deeper but more symptomatic, because what Alexander brings from the theater isn’t complexity but an aesthetics of shock where pain is the only argument. His vignettes function like panels of secular devotion: saturated colors, extreme gestures, bodies lit like altars, a theatricality that confuses symbol with subject and suffering with truth. His camera does not observe prostitution: it imagines it from a mystical imaginary in which the female body serves to prove a pre-existing emotional theory. He isn’t interested in how things are negotiated, agreed upon, or survived. He’s interested in the woman falling, raving, confessing, crawling, purifying herself. Alexander films less like a director than like a believer who needs his saints to bleed in order to justify his own worldview.
Films about prostitution often fall into two problems: the weepy pornography of suffering or the naïve romanticization of “sex as empowerment.” Putas doesn’t fall into those places. It does something worse. It constructs a moral universe in which women only exist to be destroyed, used, hardened, or confined to the Catholic ritual of pain. It’s a film that doesn’t represent violence: it manufactures it. It doesn’t look at sex workers: it purifies them through blows, drugs, and guilt. It is, ultimately, a film that hates women, disguising that hatred as social denunciation.
Putas bills itself as “six intertwined stories from the B-side of sex workers.” But that B-side never exists: it’s a C, D or Z-side invented by a director incapable of imagining that a prostitute could have agency, desire, tactical intelligence, humor, survival networks, or even economic interest. No: in Putas the protagonists can only suffer, bleed, cry, vomit semen, accept, resign themselves, and die. Not a single scene allows a woman to decide anything beyond how to arrange her own pain. This is not a film about prostitution. It’s an audiovisual rosary.

Each vignette in the film functions like a Station of the Cross:
- the whore agonizes,
- the whore is used,
- the whore drugs herself,
- the whore reflects in guilt,
- the whore is beaten,
- the whore sacrifices herself,
- the whore dies or disappears.
The man—regardless of class, context, or relationship—always appears as violent, brutish, incapable of non-destructive desire, incapable of managing closeness, incapable of recognizing the other’s humanity. Sex, in the universe of the film, isn’t exchange: it’s punishment. Prostitution isn’t work: it’s penance. Guilt isn’t a consequence: it’s identity. Putas is reactive, essentialist and profoundly childish in its understanding of sexual dynamics. It claims to be a critique of Argentine machismo, but in its eagerness to show male brutality it ends up turning women into broken dolls whose only destiny is to obey, suffer, and pay.
Mitre: the saint of pain
The film opens with the most dangerous vignette: Esmeralda Mitre’s. Dangerous not because of her, but because of what it reveals about the director. Just look at the chosen colors: red (sin) and yellow (hospital). It’s the palette of a baroque church. The message is so obvious it hurts: the prostitute is a living altar. Mitre receives two young clients. The sex is rhythmic, exaggerated, gymnastic. But what the director wants is something else: the image of Mitre vomiting semen into a toilet. The woman expelling the residue of sin. The woman purifying her body after use. The woman as a receptacle of fluids who must empty herself to continue to exist. There’s no irony. No critique. No satire. It’s literal. It’s crude.
Then comes the monologue in front of the mirror: “I did this to myself. They did this to me. I accept it. I beautify it. I hate it.” Eve? A dreadful synthesis of Catholic reasoning, where the woman is guilty for existing, guilty for desiring, guilty for working, guilty for being poor, guilty for men, guilty for herself. The film believes this monologue is profound. It’s nothing but emotional punitivism. Mitre smokes, looks at herself, chisels herself in short phrases. Every woman in the film speaks the same way: “They judge me. I judge myself. I resign myself.” It’s the tone of penance.
More clients come. All of them demand too much. All get immediate, vigorous, mechanical sex. At no point does the film consider the very well-known possibility that prostitution isn’t “extreme sex”: it’s conversation, company, a softer eroticism, a lonely client seeking affection. None of that exists. For the director, whore = vagina at war.
The climax of the vignette is the ritual bath. Mitre gets into the tub as if entering a baptismal font. The water is red. The wig falls. The flame goes out. Everything is symbol. Nothing is human. Mitre could have done something more interesting, but the film forces her to play Esmeralda Mitre pretending to be Ophelia. The woman broken by desire. The woman punished by her body. The woman on the brink of pregnancy as condemnation. The film doesn’t treat her as a prostitute. It treats her as a martyr—and if she is anything, it is not that.
The second story is less aggressive and a bit more cinematic. A prostitute, drugged to the point of anesthesia, receives a man in love who brings roses and chocolates. She crawls across the floor, literally, as if possessed. The man watches her, confused, aroused, terrified, in love. It’s a powerful scene that could have explored roles, vulnerability, awkward reciprocity. But the film returns to catechism: she washes his feet like Jesus in reverse; he cries; she repeats guilt-ridden phrases. When he calls her “Belén”, the trauma of her own motherhood splits her in two. There is never the possibility of a tactical relationship. Never play. Never negotiation. Never emotional labor. There is guilt. Always guilt. Without nuance. Without politics. Without life.
The third vignette has the aesthetics of a bar in ruins. A kind of decadent Audrey Hepburn, with fillers, lives among drugs and a fat, unpleasant, clumsy pimp. Here the film could have shown how control operates in the sex market. But no: the pimp controls nothing. He’s just a beast. The director doesn’t understand that structural violence has a form, a language, an administration. He presents it as if it came from a cartoon. The hallway rape—she feeling nothing, he grunting—is the moment when the film stops being a drama and becomes gratuitous emotional exploitation. The scene analyzes nothing. Shows nothing. Says nothing. It’s violence for its own sake. Punishment for its own sake. Punitive cinema.
The fourth story is one of the most revealing. A young prostitute travels to a rich ranch to have “hygienic” sex—an unsettling phrase—with an autistic man. The mother hires the girl so that her son can release tension without falling in love. The girl, of course, is sweet. He, of course, falls in love. The mother, of course, is terrified. Everything ends in emotional tragedy. The film thinks it is showing inequality. What it actually shows is absolute ignorance of sex work. For the director, the prostitute is an object that can be rented to solve emotional problems. Period. In her there is no form of professional, emotional, or economic agency. The final scene—her hugging him, him suffering—is the peak of essentialism. The whore as symbolic mother. The rich mother as antagonist. The man with a disability as a pure being ruined by desire. All of this could have been interesting if the film had allowed itself a political interpretation. But no: it limits itself to reproducing stereotypes.
The fifth vignette returns to violence. A married policeman falls in love with a trans woman. She reciprocates. He cannot bear his own desire. He beats her. But this time, she kills him. Let’s not forget, she’s a travesti, she “keeps the penis.” The end. Not a single line of dialogue develops her subjectivity. She is a narrative object designed to confirm the director’s moral theory: the man who loves a trans woman must destroy her—but not even he can, because in front of him stands another man. There is no complexity. No affection. No desire. No emotional economy. No history. There is function. The trans woman as destiny of death.
Hurting as a way of existence
The entire film is built on three doctrines: the woman exists to be hurt, the man exists to hurt, and sex is the pathway through which both natures are consummated. There is no sexual politics. No social analysis. No economic structure. No institutional critique. No understanding of class. No desire. No affection. There is penance. There is suffering. There is punishment. It is a profoundly reactionary film disguised as denunciation. A film that thinks showing violence is understanding it. A film that thinks whores are penitential saints. A film that thinks eroticizing pain is “making it visible.” Putas (2025) has no heart. But worse still, it has no thought.
It is the punitive imaginary of a man projected onto women who only exist to be destroyed while the camera purifies them as if they were plaster virgins. This film is not about prostitution. It is about fear of women. It is about hatred of women. It is about the desire to control women’s pain. It is about the most primitive patriarchy, even if it tries to disguise itself as artistic progressivism. Putas is not a film: it is a punishment.
Films about prostitution also often fail through excess morality or lack of vision. Putas fails on both counts. Its problem is not violence—violence exists, and it exists intensely in the worlds of sex work—but the moralistic imagination with which it thinks about it. There is no social structure, no economic dynamic, no affective exchange, no autonomy: there is destiny, sacrifice, and a primitive, almost medieval, idea of the female body as a zone of punishment. To dismantle that imaginary you need a category the film completely ignores but which is foundational to sex work: fungibility.
What fungibility is and why it matters here
In economics, fungibility is the capacity of a good to be replaced by another of the same type without loss of value. In politics, it is the notion that certain bodies can circulate, be exchanged, or be negotiated within particular social systems. In sexuality, it is the possibility that the body—or presence, or erotic function—can be offered, requested, chosen, or declined. But in the context of sex work, fungibility never implies a loss of subjectivity. Nor does it imply degradation. It is simply a form of circulation. The body is not annulled: it is exchanged. Desire does not disappear: it is managed.
Vulnerability does not invalidate agency: it organizes it. A prostitute is not a victim for being fungible; on the contrary: her capacity for circulation and exchange is the basis of her tactical power, her survival tool, and her way of structuring relationships, limits, prices, norms, and affections. Fungibility is relation. The opposite of fungibility is not dignity: it is the violent sacralization of the female body, where a woman ceases to be a person and becomes a symbol of suffering. Putas falls precisely into that error: it sacralizes female pain and destroys fungibility, which is exactly what would make a complex representation of sex work possible. In none of its episodes does Putas show a negotiation, an agreement, a limit set by the worker, an economic calculation, a client’s affective need, a bodily tactic, a non-guilty desire, a relationship sustained over time, a peer community, or a space of autonomy. All of these elements are documented ad nauseam in contemporary studies of sex work. But they don’t appear here. Why?
Because for the film, the prostitute is not a woman who “works with her body”: she is a marked woman. A woman with a destiny. A guilty woman. A woman who exists to absorb men’s damage. It is exactly the reverse of the concept of fungibility. Instead of showing circulation, it shows crucifixion. Instead of showing negotiation, it shows punishment. Instead of showing agency, it shows penance.
Mitre: from the interchangeable body to the sacrificial body
In any realistic representation of sex work, a worker sees several clients in a day or night. That repetition does not imply drama: it is the structure of exchange. For Putas, however, that repetition is cumulative torture. Each new client is a step toward psychic collapse. The body doesn’t circulate: it is torn apart. Here, fungibility is criminalized: there is no eroticism, no professionalism, no strategy. The aerobic sex the film insists on—vigorous penetration after vigorous penetration, moan after moan that corresponds to nothing human—is the masculine fantasy of the female body as an infinite instrument. That’s porn—or Pornhub—but not the exchange that occurs during sex work. It isn’t work, it isn’t desire: it is a punitive machine. The vomiting scene turns sexual exchange into residue; the bath scene into purification; the monologue into liturgy. There is no fungible body: there is a guilty body. There is no available body: there is a condemned body.
The fetish vignette: roles without politics
The man who brings chocolates and flowers wants to play a role: lover, husband, savior, father, victim. She could negotiate those roles: allow some, deactivate others, play tactically. Real sex workers do this all the time. But the film blocks any tactic. She is drugged, anesthetized, lost. The relationship is not exchange: it is poisoned pity. When he calls her by her daughter’s name, the film shows it as tragedy, when in reality it could be a clear boundary, a negotiation, a cut: “Don’t call me that. You’re not paying for that.” “If you want that role, it costs extra.” “I don’t work with that name.” “I don’t provide that bond.” None of that exists. Fungibility is cancelled.
Gigi and the pimp: violence without intelligence
In the third vignette, the prostitute Gigi inhabits a chemical underworld where the pimp controls everything. But the way he controls is a caricature: he doesn’t manipulate, administer, or organize the sexual economy—he just hits, rapes, grunts. He is the brainless macho as the only possible figure. In reality, pimping is exercised with intelligence: overpricing, territoriality, administration, favors, threats, networks. Not here: the hallway scene is brutal and clumsy, as if the director couldn’t imagine that the female body has a real capacity to circulate within and beyond that system. There is no negotiation, no economies, no networks. Gigi does not work: Gigi is dragged along. Fungibility is replaced by pornographic shock—not even filmed as such.
The ranch: class + desire = domination
This vignette is crucial for thinking about class. The young prostitute who arrives at the rich ranch could exercise her fungibility tactically: she is hired for a specific exchange. But here the upper class doesn’t understand exchange: it domesticates it. The “hygienic sex” requested by the autistic man’s mother reveals how the upper class conceives of prostitution: not as exchange, not as circulation, not as desire, but as emotional maintenance of the domestic order. The girl negotiates nothing. She expresses no boundaries. She does not regulate the bond. She does not manage closeness. The client—the young man who falls in love—upends the operation: desire interrupts function. Desire is not permitted. Class doesn’t tolerate it. The film doesn’t either. The final hug, where she becomes a symbolic mother, once again destroys the concept of fungibility: the female body stops circulating to become an emotional matrix, support, cloth, consolation, compensation. What should have been exchange ends up being a spiritual mission.
The trans vignette: impossible desire as destiny
Here the film denies the most political possibility of fungibility: someone’s capacity to be desired, chosen, loved, or paid without that implying tragedy. The trans woman could have complex relationships, emotional exchanges, erotic bonds, economic stability or instability, networks of care. But the film doesn’t consider it. The policeman falls in love → panics → beats her → “she” kills him. The equation is automatic. There is no negotiation of desire, fear, shame, nor of the affective economy that usually accompanies these bonds. Nothing circulates: everything is destroyed. Fungibility is completely annulled here: the trans woman is not body, not desire, not exchange—she is destiny.
The structural problem: the film replaces economy with sacrifice
Prostitution is an economic, affective and bodily activity. There are incentives, costs, negotiations, tacit agreements, explicit limits, communicative skills, de-escalation tactics, survival strategies, and the building of bonds. None of this appears in Putas (2025). The film takes the basic idea of fungibility—the possibility that a body circulates, is exchanged, requested or chosen without that implying a loss of dignity—and poisons it with a moral repertoire inherited from Catholic tradition. In Putas, to circulate is not to work: it is to degrade oneself. Repetition of clients is not economy or strategy: it is physical rupture. Charging is not ensuring one’s subsistence or controlling the exchange: it is “spiritual prostitution,” a phrase the film doesn’t utter but hammers visually in every scene where the woman seems sorry to exist. Accepting different roles—lover, mother, object of desire, confidant, fetish—is not adaptability or professionalism, but a process of psychic disintegration. Negotiating is not setting limits, not managing the other’s desire, not deciding how and when to work: it is betraying a dignity the film dogmatically assumes can only exist in the renunciation of one’s body.
What for sex work is mere structure—repetition, exchange, role, fee—in Putas becomes penance. And what for real sex workers is daily practice, even a sophisticated one, appears here as inescapable tragedy. Whereas the economy of desire, in its complexity, is usually a space of tactics and negotiation, the film turns it into a field of punishment. Nothing escapes the narrative of guilt. Every gesture, every client, every encounter is contaminated by the idea that the female body is a moral territory that is tainted by use, broken by circulation, and debased by transaction. Instead of thinking of sex work as a particular way of organizing life, desire, and economy, the film conceives it as a spiritual descent, an inevitable degradation.
If Putas had wanted to be realistic or even minimally intelligent, it would have shown the tactical exchange that structures every relationship between worker and client. That exchange is concrete, everyday, recognizable: “This yes, that no.” “If you want that other thing, it costs more.” “I’m not working today.” “See me later.” “Stop— not like that.” These phrases are the heart of real sex work: they draw boundaries, regulate time, distinguish roles, order the relationship. In the film they don’t appear even as possibilities. The characters never say no, never regulate, never adjust, never manage. They simply endure.
Nor does ambiguous desire appear, that territory where client and worker can negotiate complex affects—fondness, loneliness, companionship, soft eroticism, confession, identification—which are essential to sex work but here have been replaced by blows, brutality, and a monolithic sadism. The film can only imagine men who destroy and women who let themselves be destroyed, as if the only possible form of relationship were trauma. The networks also disappear, that affective infrastructure among workers—alliances, advice, warnings, favors, mutual care—that exist even in the most precarious environments. Putas does something almost perverse: it places each woman in a capsule without ties, isolated, solitary, deprived of any support. That solitude is not descriptive; it is ideological, because it reinforces the idea that a woman in prostitution is a wandering being, without community and without a world.
The dimension of class does not operate as social structure but as moral punishment. The casa chorizo is a hell, the ranch is a device for emotional hygienization, the middle-class apartment is a psychic operating room where the woman destroys herself in front of the mirror. There is no political reading of the distribution of power: only sets to justify suffering. Class functions as an intensifier of pain, not as context. And finally, the film ignores skill: the capacity to modulate intimacy. None of this appears. The women of Putas have no skill; they have abandonment. They do not work: they are worked. They do not act: they suffer. They do not know: they tremble. The film reduces them to lost girls inside a moral machinery they don’t understand, when in reality sex workers often demonstrate tactical intelligence far superior to that of their clients.
This reveals the film’s central problem: it cannot imagine a woman as a subject, not even—and this is the most telling—in a sphere where female agency tends to deploy itself more clearly than in any conventional heterosexual relationship. The woman does not think: she is thought. The woman does not negotiate: she is used. The woman does not desire: she is penetrated. The woman does not circulate: she is sacrificed. What finally emerges is a film that doesn’t understand sex work because it doesn’t want to understand it. It prefers to illustrate a moral drama: “look how much women suffer.” But instead of showing the real violences that traverse their lives—economic, police, familial, institutional, health-related—it invents caricatured violences to justify a single thesis: a woman exists to the extent that she suffers. Female identity is the identity of harm; the prostitute is its extreme form.
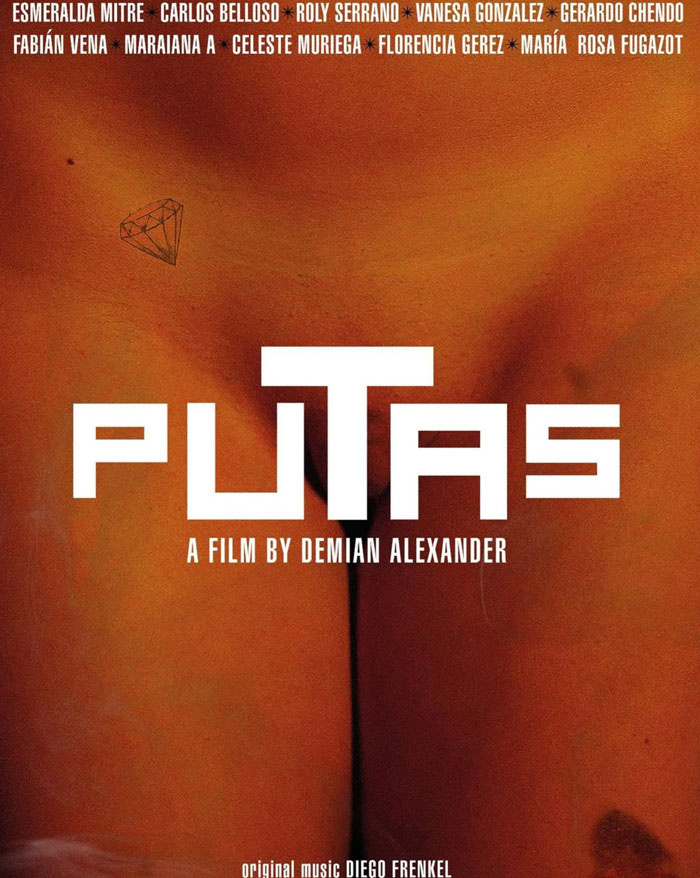




Deja una respuesta