The Text in English is at the Bottom of this Post.
La Mala Educación de esta semana, presentada irónicamente como un episodio sobre el Macriscándalo, no es en realidad un capítulo sobre sexo, ni sobre chisme, ni siquiera sobre Mauricio Macri. Es un episodio sobre soledad, cinismo adaptativo y el tipo de neo-estoicismo que emerge después de la catástrofe libertaria-trumpiana: cuando el sistema ya no promete nada, cuando el futuro dejó de funcionar como compensación moral, y cuando “seguir” deja de ser una épica para convertirse en una forma de supervivencia psíquica.
La Mala Educación de esta semana no es en realidad un capítulo sobre Macri. A quién le importa? Sino sobre soledad, cinismo adaptativo y el tipo de Neo-estoicismo que emerge después de la catástrofe libertaria: cuando el sistema ya no promete nada, cuando “seguir” es supervivencia psíquica.
Tweet

El problema es que, frente a ese colapso, aparece rápidamente un discurso que pretende curar la soledad… repitiendo el daño. Un nuevo afectivismo anti-soledad que se presenta como progresista, empático y comunitario, pero que en los hechos vuelve a imponer formas de control moral, vigilancia emocional y pertenencia obligatoria. Cambian los valores; no cambia la estructura.
En los últimos años se volvió casi obligatorio afirmar que el gran problema de nuestra época es la soledad y que la respuesta pasa por “reconstruir comunidad”. Esa consigna, que suele venir del progresismo, aparece ligada a un afecto top-down, administrado desde arriba, y se despliega en un léxico aparentemente indiscutible: cuidado, ternura, escucha, contención, amor. En apariencia, nada más progresivo. Sin embargo, conviene detenerse, porque no toda invocación a la comunidad es emancipatoria y no todo discurso del afecto es inocente.
En los últimos años se impuso que el gran problema de nuestra época es la soledad y que la respuesta pasa por “reconstruir comunidad”. Esa consigna, que suele venir del progresismo, aparece ligada a un afecto administrado desde arriba, y se despliega en un léxico aparentemente indiscutible.
Tweet
Se ha consolidado una forma específica —cada vez más extendida— de hablar de comunidad que funciona, en los hechos, como un retorno del control por vías blandas. No disciplina con ley ni con coerción explícita, sino mediante un clima moral. No sanciona con castigos formales, sino con desaprobación afectiva. No excluye de manera abierta: incomoda, infantiliza y jerarquiza hasta que el otro se retira solo. El lenguaje del cuidado, lejos de ser neutral, establece posiciones asimétricas: quien “cuida” se arroga una superioridad moral; quien es “cuidado” queda situado en una minoridad política que limita su capacidad de disentir.

Este dispositivo se gestó en el progresismo, pero no tardó en ser adoptado por la derecha y luego por la ultraderecha, ya no como discurso del cuidado sino como discurso del castigo. La estructura, sin embargo, es la misma: no se trata tanto de lo que se dice, sino de quién está habilitado a decirlo y quién puede hablar sin quedar inmediatamente deslegitimado. El afecto se convierte así en un criterio de pertenencia y en una tecnología de orden, desplazando el conflicto político hacia el terreno de la moral y haciendo de la soledad no un fallo individual, sino una retirada racional frente a comunidades que ya no toleran la diferencia sin convertirla en falta.
La serie como pedagogía de la comunidad sin afuera
Este problema aparece con una claridad notable en la serie española Los años nuevos, disponible en MUBI. La serie —dirigida por Rodrigo Sorogoyen junto a su equipo habitual de guion y puesta— se estructura como un relato íntimo y cronológico (año por año) de una pareja a lo largo de varios años, con cada episodio centrado en un momento temporal específico. El dispositivo es austero, realista, cuidadosamente naturalista. No hay grandes giros ni clímax melodramáticos: lo que se muestra es el desgaste, la insistencia, la imposibilidad de salir del lazo sin culpa.

Este problema aparece con una claridad notable en la serie española Los años nuevos, disponible en MUBI donde la pareja funciona como un dispositivo narcisista cerrado: no en el sentido banal del “amor propio”, sino en el sentido de Melanie Klein: el lazo queda atrapado en una oscilación interminable entre reparación y reproche, donde separarse equivale a destruir al objeto y quedarse equivale a ser destruido por él.
Tweet
El argumento es aún más inquietante si se lo lee desde una clave psicoanalítica y espacial a la vez. En Los años nuevos, la pareja funciona como un dispositivo narcisista cerrado: no en el sentido banal del “amor propio”, sino en el sentido freudiano y postfreudiano de un lazo que ya no se organiza alrededor del deseo del otro, sino alrededor de la gestión del daño. Desde Freud, la pareja narcisista es aquella donde el objeto amoroso deja de ser verdaderamente otro y pasa a operar como espejo, sostén o amenaza del yo; desde Lacan, el vínculo se fija en el registro imaginario, incapaz de atravesar el corte simbólico que permitiría una salida no culpógena; y desde Melanie Klein, el lazo queda atrapado en una oscilación interminable entre reparación y reproche, donde separarse equivale a destruir al objeto y quedarse equivale a ser destruido por él.

La serie dramatiza esa imposibilidad sin subrayarla: no hay estallidos, porque el conflicto ya no es espectacular, es administrativo. En ese sentido, el verdadero protagonista no es la pareja —interpretada por Iria del Río y Francesco Carril— sino el ecosistema infraestructural gris que la rodea: la ciudad como espacio desdichado, repetitivo, sin promesa, donde el tiempo no avanza sino que se acumula. El espacio urbano funciona como un tercero silencioso que clausura la posibilidad de ruptura: departamentos intercambiables, bares neutros, calles sin acontecimiento, interiores sin intimidad real. No hay afuera porque el afuera ya no ofrece diferencia. La pareja no permanece unida por amor, sino por falta de alternativa simbólica. Y es ahí donde la serie se vuelve verdaderamente política: no muestra una historia de amor fallida, sino un régimen afectivo donde la separación es vivida como catástrofe narcisista porque el mundo exterior ha dejado de ser habitable como promesa.

Lo notable no es lo que la serie dice explícitamente, sino lo que no puede imaginar: una soledad legítima. En Los años nuevos, estar solo no aparece nunca como opción válida. La comunidad —en este caso, la pareja, los vínculos afectivos cercanos, el entorno íntimo— no es un espacio de conflicto compartido, sino un entorno que exige coherencia emocional permanente. Hay que estar, acompañar, explicar, sostener. El desacuerdo se traduce como problema vincular. La distancia, como herida infligida al otro. La crítica pierde estatuto político y se convierte en falla ética.
En Los años nuevos, estar solo no aparece nunca como opción válida. La comunidad —en este caso, la pareja, los vínculos afectivos cercanos, el entorno íntimo— no es un espacio de conflicto compartido, sino un entorno que exige coherencia emocional permanente.
Tweet

Por eso la sensación, casi incómoda, de que los únicos “cuerdos” son los personajes periféricos: quienes orbitan, quienes no se entregan del todo al mandato de presencia afectiva constante. Los protagonistas, en cambio, encarnan una forma de comunidad sin afuera: no hay expulsión, pero tampoco hay salida. Y cuando salir es imposible, pertenecer deja de ser elección y se vuelve obligación.
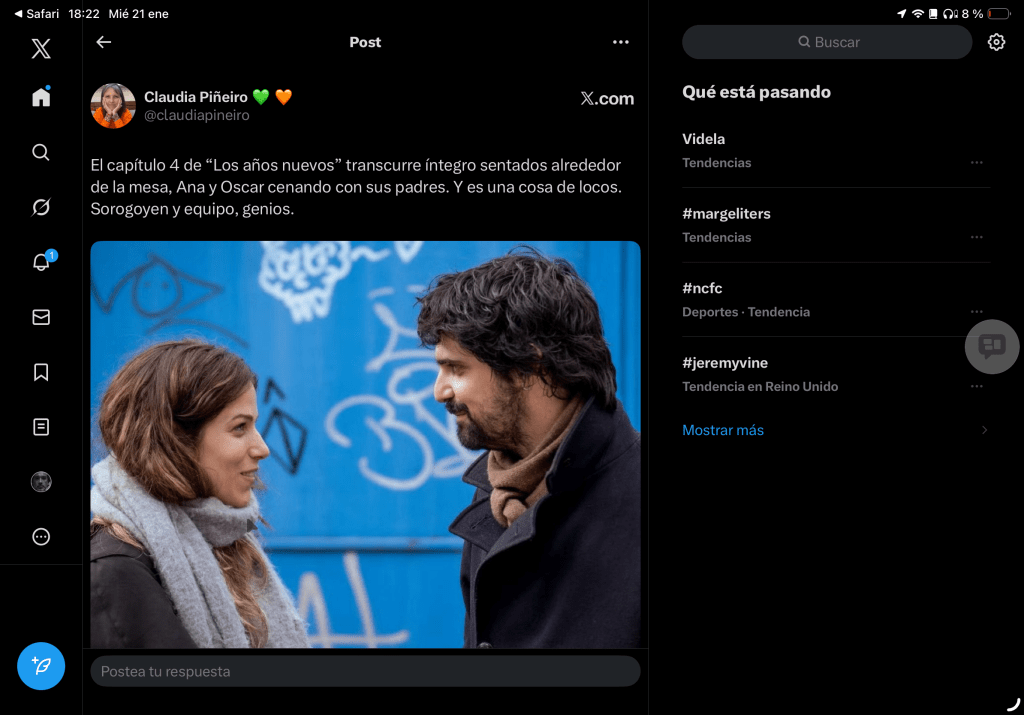
Claudia Piñeiro y la pedagogía del afecto
No es casual que Los años nuevos (MUBI) sea celebrado con entusiasmo por figuras como Claudia Piñeiro, cuya obra y discurso público han construido, desde hace años, una pedagogía de la comunidad afectiva. En novelas como Las viudas de los jueves o Elena sabe, el conflicto aparece sistemáticamente leído en clave moral y vincular: los silencios dañan, la distancia enferma, el no-decir es violencia. La comunidad funciona como tribunal ético más que como espacio político.
No es casual que Los años nuevos (MUBI) sea celebrado por Claudia Piñeiro, cuya obra y discurso público ha moralizado el conflicto vincular: los silencios dañan, la distancia enferma, el no-decir es violencia. La comunidad familiar, en ella, siempre funciona como tribunal ético.
Tweet
El problema no es la sensibilidad ni el cuidado, sino su absolutización. Cuando el afecto se convierte en norma, cuando la cercanía se vuelve deber, cuando la soledad solo puede pensarse como patología, el lazo deja de ser emancipador y pasa a ser sujeción emocional. La comunidad ya no aloja el conflicto: lo neutraliza.

Soledad, neo-estoicismo y salud mental
Lo que muestra tanto La Mala Educación de esta semana como esta constelación cultural es que la retirada contemporánea no es apatía ni iluminación espiritual. Es agotamiento. Relacionarse se volvió caro. Cada palabra pesa. Cada gesto queda archivado. Cada ambigüedad exige aclaración. La soledad, en este contexto, no es ideología: es defensa.
Lo que muestra tanto La Mala Educación de esta semana como esta constelación cultural es que la retirada contemporánea no es apatía ni iluminación espiritual. Es agotamiento. Cada ambigüedad exige aclaración. La soledad, en este contexto, no es ideología: es defensa.
Tweet

Y cuando la exclusión se vuelve imposible —cuando irse implica perder trabajo, redes, visibilidad, sustento simbólico— la comunidad se acerca peligrosamente a algo más parecido al bondage que a la vida en común. No por violencia explícita, sino por atadura afectiva. Se pertenece bajo condición. Se permanece por miedo. Se cuida para controlar.
El neo-estoicismo que aparece tras la catástrofe libertaria-trumpiana no es una renuncia al cambio social, pero sí una advertencia: no todo lo comunitario es político, no todo lo afectivo es liberador. Insistir en la comunidad como solución universal, sin revisar sus formas concretas, puede reproducir exactamente aquello que dice combatir.
Tal vez el primer gesto verdaderamente político hoy no sea exigir cercanía, sino aceptar la distancia sin convertirla en culpa. Recuperar el conflicto sin moralizarlo. Permitir que la soledad exista como pausa, como criterio, como límite. Porque cuando pertenecer se vuelve obligatorio y salir imposible, la comunidad deja de ser transformación y pasa a ser encierro.
Dr. Rodrigo Cañete
© Rodrigo Cañete, 2026. Todos los derechos reservados. Este texto forma parte del proyecto La Mala Educación. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor.
Claudia Piñeiro’s “Infatuation” with Los Años Nuevos by Sorogoyen and the Stigmatization of Solitude as a Perpetuation of Harm
La Mala Educación this week—ironically framed as an episode about the “macrisexual”—is not, in fact, about sex, gossip, or even Mauricio Macri. It is an episode about solitude, adaptive cynicism, and the kind of neo-stoicism that emerges after the libertarian–Trumpian catastrophe: when the system no longer promises anything, when the future stops functioning as moral compensation, and when “carrying on” ceases to be epic and becomes a form of psychic survival.
The problem is that, in the face of that collapse, a discourse quickly appears that claims to cure solitude… by repeating the harm. A new anti-solitude affectivism presents itself as progressive, empathetic, and community-oriented, yet in practice reimposes forms of moral control, emotional surveillance, and compulsory belonging. The values change; the structure does not.
In recent years it has become almost mandatory to assert that the great problem of our time is solitude and that the answer lies in “rebuilding community.” That slogan—usually coming from progressive circles—is tied to a top-down affect, administered from above, and unfolds through an apparently unquestionable lexicon: care, tenderness, listening, containment, love. On the surface, nothing could seem more progressive. And yet it is worth pausing, because not every invocation of community is emancipatory, and not every discourse of affect is innocent.

A specific way of speaking about community—now increasingly widespread—has consolidated that functions, in practice, as a return of control via soft means. It does not discipline through law or explicit coercion, but through a moral climate. It does not sanction with formal punishment, but with affective disapproval. It does not exclude openly; it discomforts, infantilizes, and hierarchizes until the other withdraws on their own. The language of care, far from neutral, establishes asymmetrical positions: the one who “cares” claims moral superiority; the one who is “cared for” is placed in a position of political minorization that limits their capacity to dissent.
This device emerged within progressivism, but it was soon adopted by the right and later by the far right—no longer as a discourse of care, but as a discourse of punishment. The structure, however, remains the same: what matters is not so much what is said, but who is authorized to say it and who can speak without being immediately delegitimized. Affect thus becomes a criterion of belonging and a technology of order, displacing political conflict into the moral realm and turning solitude not into an individual failure, but into a rational withdrawal from communities that no longer tolerate difference without converting it into fault.
The Series as Pedagogy of a Community Without an Outside
This problem appears with striking clarity in the Spanish series Los Años Nuevos, available on MUBI. Directed by Rodrigo Sorogoyen together with his regular writing and directing team, the series is structured as an intimate, chronological account of a couple over several years, with each episode centered on a specific moment in time. The device is austere, realistic, carefully naturalistic. There are no major twists or melodramatic climaxes; what is shown instead is wear, insistence, the impossibility of leaving the bond without guilt.

What is notable is not what the series says explicitly, but what it cannot imagine: a legitimate solitude. In Los Años Nuevos, being alone never appears as a valid option. The community—here, the couple, close affective ties, the intimate environment—is not a space of shared conflict, but an environment that demands permanent emotional coherence. One must be present, accompany, explain, sustain. Disagreement is translated into a relational problem. Distance becomes a wound inflicted on the other. Critique loses its political status and turns into an ethical failure.
Hence the almost uncomfortable sensation that the only “sane” characters are the peripheral ones: those who orbit, who do not fully surrender to the mandate of constant affective presence. The protagonists, by contrast, embody a form of community without an outside: there is no expulsion, but there is also no exit. And when exit is impossible, belonging ceases to be a choice and becomes an obligation.
Claudia Piñeiro and the Pedagogy of Affect
It is no coincidence that this type of narrative is enthusiastically celebrated by figures such as Claudia Piñeiro, whose work and public discourse have for years constructed a pedagogy of affective community. In novels such as Las viudas de los jueves (Thursday Night Widows) or Elena sabe (Elena Knows), conflict is systematically read in moral and relational terms: silences harm, distance sickens, not-saying is violence. Community functions as an ethical tribunal rather than as a political space.
The problem is not sensitivity or care, but their absolutization. When affect becomes norm, when closeness becomes duty, when solitude can only be conceived as pathology, the bond ceases to be emancipatory and turns into emotional subjection. Community no longer hosts conflict; it neutralizes it.
Solitude, Neo-Stoicism, and Mental Health
What both La Mala Educación and this broader cultural constellation reveal is that contemporary withdrawal is neither apathy nor spiritual enlightenment. It is exhaustion. Relating has become costly. Every word weighs, every gesture is archived, every ambiguity demands explanation. In this context, solitude is not an ideology; it is a defense.
And when exclusion becomes impossible—when leaving implies losing work, networks, visibility, symbolic sustenance—community begins to resemble something closer to bondage than to life in common. Not through explicit violence, but through affective tethering. One belongs under conditions. One remains out of fear. One “cares” in order to control.
The neo-stoicism that emerges after the libertarian–Trumpian catastrophe is not a renunciation of social change, but a warning: not everything communal is political, not everything affective is liberating. Insisting on community as a universal solution, without examining its concrete forms, can reproduce exactly what it claims to oppose.
Perhaps the first truly political gesture today is not to demand closeness, but to accept distance without turning it into guilt. To recover conflict without moralizing it. To allow solitude to exist as pause, as criterion, as limit. Because when belonging becomes mandatory and exit impossible, community ceases to be transformation and becomes confinement.
Dr. Rodrigo Cañete
© Rodrigo Cañete, 2026. All rights reserved. This text is part of the La Mala Educación project. Any total or partial reproduction without the author’s express permission is prohibited.




Deja una respuesta