The English Text Can Be Found Scrolling Down
Subscribite a mi Canal de YouTube
El Texto de la muestra de Poblete puede leerse haciendo click aquí.
Pinochet, Milei, etc.
Antes de mirar a Estados Unidos conviene mirar a la Argentina. No por provincialismo ni por nostalgia, sino porque los experimentos políticos más violentos rara vez comienzan en el centro del sistema. Comienzan en la periferia, donde el costo político es menor, la resistencia institucional es más débil y el laboratorio puede funcionar sin demasiado ruido internacional. Javier Milei no es un accidente ni una anomalía excéntrica: es un prototipo. Como lo fue Augusto Pinochet en los años setenta. No por equivalencia moral inmediata ni por identidad histórica, sino por función. Ambos encarnan la misma hipótesis de poder: que una sociedad puede ser reconfigurada por shock, por destrucción acelerada de derechos, por terror económico primero y por terror estatal después.
Javier Milei y Augusto Pinochet encarnan la misma hipótesis de poder: que una sociedad puede ser reconfigurada por shock, por destrucción acelerada de derechos, por terror económico primero y por terror estatal después.
Tweet

Durante décadas, cada vez que emergía un fenómeno autoritario, el reflejo automático fue compararlo con Hitler. Esa comparación hoy resulta tranquilizadora y, precisamente por eso, inútil. Tranquilizadora porque permite decir “esto todavía no es eso”. Inútil porque el mecanismo real que se está activando no es el del nazismo clásico, sino el del terrorismo de Estado, una tecnología política que en la Argentina tiene nombre propio y memoria concreta. El terrorismo de Estado no fue un desvío local ni una patología aislada, sino una herramienta central del orden geopolítico de la Guerra Fría, con la participación activa de Estados Unidos bajo las administraciones de Richard Nixon y Ronald Reagan, y con Chile como primer gran laboratorio regional. La diferencia decisiva entre la República de Weimar y este momento histórico no es el grado de violencia ni el nivel de crisis económica. Es la forma que adopta la política. En Weimar, la política era imposible: fragmentación extrema, violencia callejera, miedo real al comunismo, instituciones colapsadas. Hoy ocurre lo contrario. La política no está bloqueada: está vacía. Se ha convertido en un simulacro, en un escenario espectral donde se representan debates, votaciones y gestos que no tienen correlato material en el ejercicio real del poder.
La diferencia entre Weimar y hoy, no es el grado de violencia ni el nivel de crisis económica. Es la forma que adopta la política. En Weimar era fragmentada e imposible: hoy ocurre lo contrario: está vacía. “Maquiavelo ha muerto”, right?
Tweet
La secuencia se repite con una regularidad inquietante. Primero, se llega al poder por vía electoral un sujeto que combina rasgos de desorganización psíquica, cinismo extremo o senilidad política. No importa si es “loco”, “excéntrico” o “anciano”: importa que no gobierna, sino que habilita. Luego se monta un teatro de la política parlamentaria que simula normalidad institucional. En paralelo, se crean los dispositivos de excepción: una agencia administrativa, una policía política, un decreto, una reforma legal que permite suspender garantías básicas. En Estados Unidos esa figura es ICE. En la Argentina, los DNU y la expansión opaca de facultades de inteligencia. Finalmente, la política parlamentaria retrocede y guarda silencio en nombre del “respeto institucional”. Pero lo que se respeta no es la institucionalidad: es el avance del terror. El punto más incómodo es que este proceso no se sostiene solo por la fuerza. Se sostiene porque los grandes beneficiarios de la polarización extrema de la riqueza compran a la oposición. Esto no es una metáfora. Es un mecanismo material. En Estados Unidos lo vimos de forma obscena cuando el Partido Demócrata votó el financiamiento de ICE mientras simulaba indignación moral en redes sociales. Asesinatos bajo custodia, niños utilizados como carnada, deportaciones sin debido proceso, vuelos clandestinos fuera de todo registro público. Y, sin embargo, el presupuesto que permite que esa maquinaria siga funcionando fue votado por la oposición. No por error, no por ingenuidad, sino por cálculo. El argumento es siempre el mismo: no parecer “antiinstitucional”, no parecer “anti–law enforcement”, no regalarle banderas a la derecha. Es exactamente el razonamiento que convierte a la oposición en cómplice funcional. El terror no necesita aplausos: necesita financiamiento. Y el financiamiento se lo garantiza la política que dice oponerse.
La política parlamentaria (como el mundo del arte) guardan silencio en nombre del “respeto institucional”. Pero lo que se respeta no es la institucionalidad: es el avance del terror. El punto más incómodo es que este proceso no se sostiene solo por la fuerza sino por la circulación de dinero.
Tweet

Los Nuevos Vuelos de la Muerte
El caso del niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota condensa con una crueldad insoportable este nuevo régimen. Un niño que regresa del preescolar, una familia con un proceso de asilo en curso, ningún antecedente criminal, ningún pedido de deportación activo. Y, aun así, el niño es retenido, utilizado como señuelo, incorporado a una lógica de caza administrativa que no distingue entre culpables e inocentes porque no busca justicia, busca terror. No se trata de expulsar personas, sino de enviar un mensaje: cualquiera puede desaparecer. El hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional haya intentado justificar el episodio con versiones contradictorias no atenúa la gravedad, la confirma. El terror de Estado siempre empieza así: negando su propia existencia mientras prueba hasta dónde puede avanzar.
El caso del niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota condensa con una crueldad insoportable este nuevo régimen. No se trata de expulsar personas, sino de enviar un mensaje: cualquiera puede desaparecer. Especialmente los del color de La Chola Poblete.
Tweet
Ese mismo patrón aparece en los vuelos de deportación clandestinos. Aviones que no figuran en ningún registro público, rutas opacas, horarios inexistentes en los sistemas de aviación civil. Personas que son detenidas mientras trabajan, aún con uniformes puestos, sin haber pasado por ningún proceso legal mínimamente reconocible. Familias que no saben dónde están sus hijos o sus padres. Comunidades enteras paralizadas por el miedo. Eso tiene un nombre, y no es “control migratorio”: es desaparición administrativa. En Estados Unidos, el último resorte que queda en pie es el poder judicial. Pero un poder judicial sin brazo ejecutivo que ejecute sus fallos es un espectro más. En la Argentina, incluso ese último resorte viene siendo erosionado desde hace años. El escenario es todavía más frágil.

El Neo-Barroso se saca la máscara
En este contexto, la escena cultural no es un refugio. Es parte del dispositivo. Estos días en BARRO Buenos Aires, en Caboto 531, La Boca, una muestra de La Chola Poblete, con curaduría de Antonio Villa y texto de sala de Andrea Giunta: confirma lo dicho.. El dato no es menor. La Boca, barrio históricamente ligado a la inmigración, al trabajo precarizado y a la mitología popular, se convierte una vez más en escenario de una operación simbólica cuidadosamente calibrada.

Andrea Giunta es una figura central del campo artístico argentino: historiadora del arte, investigadora, profesora universitaria, autora de textos influyentes sobre arte latinoamericano, género y política de las imágenes. Su escritura ha sido clave para legitimar internacionalmente determinadas narrativas de la diferencia, la disidencia y la reparación simbólica. La Chola Poblete, por su parte, es una artista que trabaja con performance, pintura, objetos y fotografía, construyendo un imaginario que cruza lo indígena, lo queer y lo ritual. No se trata de discutir la legitimidad de su obra en términos formales, sino de analizar cómo funciona dentro del dispositivo cultural actual. Poblete opera como excepción estetizada. Como diva del progresismo cultural. Como carnaval en sentido bakhtiniano: la anomalía permitida que confirma la regla. La diferencia, respecto del carnaval clásico, es decisiva. Aquí la excepción no subvierte el orden: lo legitima. La artista adopta una estética de blanqueamiento aspiracional mientras primitiviza e infantiliza sus supuestos orígenes. Y el aparato crítico que la rodea —textos curatoriales, discursos institucionales, coberturas mediáticas— convierte esa operación en coartada moral para un sistema que, en el plano material, expulsa, desaparece y despoja.
El loop posmodernista de la queja progresista, de la weaponización de la cultura para aliviar la culpa blanca, está agotado. No solo es estéril: alimenta al Leviatán. Cada gesto simbólico que no enfrenta el dispositivo material del terror lo fortalece. Destape, streaming progresista, academia, mundo del arte: todos repiten una coreografía que simula resistencia mientras garantiza gobernabilidad al horror. Estamos en otra fase histórica. No en el retorno del fascismo clásico, sino en la normalización del terrorismo de Estado a la luz del día, con consentimiento parlamentario, cobertura mediática progresista y estetización cultural. El error es seguir creyendo que esto se combate con denuncias morales o gestos simbólicos. No se trata de ganar debates. Se trata de interrumpir el dispositivo.

Epstein y el Barro
Porque el terror no avanza cuando gritan los monstruos. Avanza cuando callan —o estetizan— quienes dicen oponerse. En ese entramado, Jeffrey Epstein no es un escándalo lateral ni una anécdota moral: es una infraestructura de poder. Epstein funcionó como nodo de articulación entre capital financiero global, servicios de inteligencia, elites políticas y circuitos de chantaje. No era un “rico degenerado”, era un operador. Su mansión no era una extravagancia: era un territorio diplomático informal, un espacio donde se cruzaban favores, información sensible y lealtades compradas. Que su muerte haya clausurado el proceso judicial no cerró la red: la blindó.
La relación con la Argentina no es casual ni inocente. El hecho de que uno de los pocos nombres argentinos asociados a ese circuito provenga del campo “nacional y popular” y haya consolidado su riqueza durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no es un detalle incómodo: es una prueba estructural. No se trata de culpas individuales ni de delitos probados —aunque el silencio judicial sea ensordecedor—, sino de algo más grave: la compatibilidad plena entre el progresismo de gestión argentino y las redes globales de acumulación, opacidad y protección mutua. Epstein no conecta a la Argentina con un “mal externo”. Conecta al poder argentino consigo mismo. Conecta a una elite que habla en nombre del pueblo mientras negocia su lugar en el capitalismo financiero transnacional. Conecta a dirigentes que construyeron legitimidad simbólica —derechos humanos, memoria, reparación— mientras garantizaban que ciertas fortunas, ciertos vínculos y ciertos archivos no se tocaran jamás. Por eso el tema no se investiga, no se nombra, no se empuja. Porque no amenaza a un adversario: amenaza al pacto.

En este sentido, Epstein es la figura que explica la docilidad de amplios sectores del progresismo frente al terror que hoy se despliega. Quien ha aceptado convivir con ese tipo de redes —quien ha construido poder sabiendo cómo funciona el chantaje global— no puede convertirse luego en fuerza real de oposición. Puede denunciar, puede editorializar, puede performar indignación. Lo que no puede hacer es romper el dispositivo sin exponerse a sí mismo. Por eso, cuando Milei radicaliza el desmantelamiento del Estado y Trump expone el terrorismo administrativo a cielo abierto, no aparece una contraofensiva real. Aparece el silencio, el desvío, la estetización. El Leviatán no necesita unanimidad: necesita lealtades compradas, secretos compartidos y oposiciones domesticadas. Epstein no fue el error del sistema. Fue uno de sus mecanismos de cohesión.
Para Giunta, La Chola Poblete y el arte “nunca ofrecen repuestas”
Cuando Andrea Giunta afirma que “el arte nunca ofrece respuestas” y que, por lo tanto, tampoco lo hace la instalación de La Chola Poblete, no está cometiendo un error ingenuo ni una omisión casual: está hablando desde el núcleo duro del posmodernismo clásico, donde el arte debe ser opaco, no declarativo, resistente a la consigna y refractario a la imputación directa. En ese marco teórico, la renuncia a “dar respuestas” funcionaba como un gesto crítico frente a un Estado que todavía producía discurso, ley, responsabilidad y relato; la opacidad del arte operaba entonces como contrapeso a un poder que se expresaba con exceso. El problema es que ese marco se vuelve políticamente regresivo cuando el contexto histórico se invierte.
Cuando Andrea Giunta afirma que “el arte nunca ofrece respuestas” y que, por lo tanto, tampoco lo hace la instalación de La Chola Poblete en Barro; lo hace desde un arte politico postmodernista clásico que tenia que ser opaco como contrapeso del exceso estatal. El problema es que ese marco se vuelve regresivo cuando se vació la política.
Tweet

Hoy el poder ya no ofrece respuestas: muestra fuerza, produce miedo, suspende el debido proceso y administra la violencia sin explicación. En ese escenario, sostener que el arte tampoco debe ofrecer respuestas no preserva su potencia crítica, sino que la alinea estructuralmente con el régimen que pretende interpelar. La opacidad deja de ser resistencia y pasa a ser isomorfismo. En lugar de abrir una fisura, replica la lógica del poder que no rinde cuentas. En el caso de un arte identitario “erudito” como el de La Chola Poblete, esta operación es todavía más eficaz: la identidad deja de ser una condición material de vulnerabilidad —aquello que hoy habilita captura, expulsión o desaparición— para convertirse en capital simbólico sofisticado, en performance museificada y celebrada. La hipérbole diva versus chola no emancipa: organiza. Construye una excepción glorificada que confirma la regla, habilitando la ilusión de inclusión mientras consolida la exclusión real de todos los demás. Así, cuando el arte “no ofrece respuestas” en este contexto, lo que realmente hace es sustraerse de la pregunta por la responsabilidad política en el mismo momento en que esa pregunta se vuelve urgente. No interrumpe el terror; lo vuelve estéticamente habitable.
Hoy el poder ya no ofrece respuestas: muestra fuerza, produce miedo, suspende el debido proceso. En ese escenario, sostener que el arte tampoco debe ofrecer respuestas (Giunta) no preserva su potencia crítica, sino que la alinea con el régimen que pretende interpelar. La opacidad deja de ser resistencia y pasa a ser isomorfismo.
Tweet

Para Giunta, Poblete crea una “escena” con Minujin (JP Morgan/Presa Apenas por posesión de drogas clase A) para transfigurar la violencia política en un modo de conservar los privilegios
El funcionamiento de la “escena” que Giunta legitima cuando afirma que “no hay respuestas, hay escenas” se vuelve todavía más evidente cuando se observa qué cuerpos y qué trayectorias pueden circular impunemente dentro de ese régimen visual. El caso de Marta Minujín es paradigmático y no puede leerse como una referencia pop inocente. Giunta la invoca como figura estética cuando escribe sobre “el cabello platinado de Marta Minujín” en continuidad con JFK, Vietnam y la violencia política , pero esa cita borra deliberadamente el anclaje material de su posición. Minujín no es solo una artista pop: es la madre del representante de JP Morgan en Sudamérica, está inserta en un entramado financiero concreto, forma parte de un circuito de privilegios que garantiza protección y excepciones. Fue detenida en Ezeiza por posesión de cocaína y rápidamente liberada, sin consecuencias reales, y aun así —o precisamente por eso— es celebrada, canonizada y separada de cualquier imputación. En su caso, el sistema cultural activa sin conflicto la consigna de “separar la obra del artista”, una distinción que no está disponible para otros cuerpos, otras identidades, otras trayectorias. Eso es la escena: un espacio donde la violencia, la ilegalidad o el privilegio se vuelven irrelevantes siempre que estén cubiertos por capital simbólico suficiente. Mientras tanto, en el mundo real que la escena tapa, la identidad no es performance ni cita culta: es criterio de captura, deportación o desaparición. La escena permite entonces una doble operación simultánea: estetiza la violencia histórica y administra selectivamente la impunidad presente. Por eso no es un mero pasaje de la política al espectáculo, sino una tecnología activa de desvío de la mirada. Y en un país como la Argentina, donde ese mecanismo fue históricamente funcional al terrorismo de Estado, insistir en la escena no es neutralidad estética: es continuidad del dispositivo.
Giunta afirma que en Poblete “no hay respuestas, hay escenas”. Pero qué cuerpos y qué trayectorias pueden circular impunemente dentro de ese régimen visual. El caso de Marta Minujín (fotografiada con la Chola) no puede leerse como una referencia pop inocente; siendo la madre del representante de JP Morgan en Sudamérica que evito que fuera presa cuando detenida en Ezeiza por posesión de cocaína.
Tweet
La Chola Poblete, Andrea Giunta y el uso del discurso sobre la violencia para avalarla
El núcleo más problemático del texto de Giunta aparece cuando articula el asesinato de JFK con la obra de Oscar Bony dentro de una misma lógica de montaje, neutralizando por completo la diferencia entre un hecho político fundacional del siglo XX y una operación estética del sistema arte argentino. Giunta escribe: “Otra foto nos lleva directamente al 22 de noviembre de 1963. El día en que fue asesinado John Fitzgerald Kennedy”, para inmediatamente inscribir esa imagen en una secuencia de citas donde también aparece “la obra de Oscar Bony” . El problema no es la referencia en sí, sino el régimen en el que ambas quedan inscriptas: el del pastiche posmoderno, donde todo es imagen disponible, todo es cita y nada conserva espesor político propio. El asesinato de JFK —un evento que implicó Estado, inteligencia, poder, violencia estructural— queda reducido a superficie visual; la obra de Bony —que en su contexto histórico funcionó como gesto crítico frente a la violencia social y económica— queda absorbida como signo autorreferencial del campo artístico. Al igualarlas en el plano de la escena, Giunta borra la diferencia entre acontecimiento y comentario, entre crimen político y traducción estética. Este gesto no es inocente: es exactamente el modo en que el posmodernismo desactiva la historia convirtiéndola en archivo visual. Y ese archivo, hoy, funciona como pantalla frente a la materialidad brutal del presente.
El núcleo más problemático del texto de Giunta aparece cuando articula el asesinato de JFK con la alusión de Poblete a la obra de Bony, neutralizando la diferencia entre un hecho político fundacional del siglo XX y una operación estética del sistema arte argentino. Eso es pastiche posmoderno que desactiva la materialidad de la historia y la metaboliza. .
Tweet

Mientras se mira JFK como imagen icónica y a Bony como cita culta, no se mira lo que está ocurriendo ahora: desapariciones administrativas, niños detenidos, vuelos clandestinos sin registro, suspensión del debido proceso. El pastiche no conecta tiempos: los chata. Y al hacerlo, produce un efecto político preciso: desplaza la violencia actual hacia un “ya visto”, un “ya representado”, un “ya metabolizado por el arte”. En ese sentido, la operación que Giunta legitima no reactualiza la crítica de Bony ni problematiza el asesinato de JFK, sino que los convierte en parte de un mismo repertorio estético que permite seguir hablando de violencia sin tener que nombrar la violencia que está ocurriendo. El posmodernismo, aquí, no abre la historia: la clausura.
La Operación Giunta/Poblete dice “miren cuánto avanzamos”, mientras se consolida, sin que lo comenten, un régimen neo-nazi de persecución de identidades
La operación que realiza Andrea Giunta al nombrar a La Chola Poblete como “artista y diva” no puede leerse como un gesto inocente dentro del campo de la teoría queer, sino como un agravamiento político-estético de un problema ya diagnosticado hace décadas. Si, como sostuvo Judith Butler, la identidad se constituye performativamente por repetición de actos, normas y citas, el error histórico —que hoy se vuelve letal— es autonomizar esa performatividad y desligarla de la infraestructura material que decide quién puede performar y quién es directamente eliminado.
Cuando lo queer se vuelve ejemplar (Giunta) y, celebrable (Poblete) se convierte en ornamento del orden social. La Chola como diva no puede ser deportada, no puede desaparecer, no representa a nadie más que a sí misma como excepción glorificada. Funciona como la prueba estética de que “se puede”, mientras todo el resto queda exactamente donde estaba y en riesgo extremo.
Tweet

En el contexto actual de deportaciones sin debido proceso, vuelos clandestinos y capturas administrativas, la identidad no es performance: es criterio de selección estatal. No se actúa, se padece. Cuando Giunta escribe que “el escenario, la performance y el backstage permiten el despliegue de la Chola, artista y diva”, no está complejizando la identidad, la está sacando del plano del riesgo y elevándola a excepcionalidad estética. Ahí entra con toda su fuerza la crítica de Leo Bersani: la diva funciona como dispositivo de desplazamiento libidinal, permite amar el poder sin enfrentarlo, concentrar el deseo en una figura excepcional que no transforma la estructura que la produce. La diva no emancipa, absorbe; no confronta, canaliza el conflicto hacia la admiración. Y como advirtió Lee Edelman, cuando lo queer se vuelve ejemplar, celebrable e institucionalizable, pierde toda negatividad y se convierte en ornamento del orden social. Eso es exactamente lo que ocurre aquí: la diva queer legitima el sistema que dice tensionar. La diva no puede ser deportada, no puede desaparecer, no representa a nadie más que a sí misma como excepción glorificada. Funciona como la prueba estética de que “se puede”, mientras todo el resto queda exactamente donde estaba. El agravante es doble: no solo se reproduce el marco butleriano más débil —identidad como performance infinita—, sino que se lo injerta en una figura posmoderna que neutraliza cualquier lectura material del presente. La diva ocupa el lugar del conflicto para que el conflicto no aparezca. En el mundo real, la “chola” no es diva, la identidad no es escena y el Estado no mira performances: elige cuerpos. La operación Giunta-Poblete permite decir “miren cuánto avanzamos” mientras se consolida, sin mayor conflicto, un régimen que persigue identidades fuera del museo. Eso no es emancipación: es administración estética de la diferencia, perfectamente compatible con el terror contemporáneo.
En el contexto actual de deportaciones y capturas administrativas, la identidad no es performance: es criterio de selección estatal. No se performa, se padece. Cuando Giunta escribe que “el escenario, la performance y el backstage permiten el despliegue de la Chola, artista y diva”, no está complejizando la identidad, esta haciendo excepcionalismo estético de elite blanca.
Tweet
El NeoPosmodernismo Cruel como Transfiguración del Feminismo Suprematista de Andrea Giunta
La posición de Andrea Giunta es, en términos estrictamente teóricos, coherente consigo misma; el problema es que hoy esa coherencia resulta históricamente reaccionaria. Su lectura de la identidad, del feminismo y de Judith Butler —atravesada por un posmodernismo tardío y por una matriz blanco-suprematista que nunca se interroga a sí misma como posición material— fue diseñada para un mundo en el que el Estado todavía hablaba, negociaba, argumentaba, producía discursos y garantizaba, aunque fuera de manera imperfecta, un marco de derechos reconocibles. Aplicar ese mismo andamiaje conceptual a un presente en el que el Estado no habla sino que captura, no legisla sino que hace desaparecer, no administra diferencias sino que selecciona cuerpos, no es un error inocente: es una forma de despolitización activa. En ese sentido, el posmodernismo que Giunta encarna no solo llega tarde, sino que llega mal. Fue importado en la Argentina por tilinguería académica, como capital simbólico de distinción, precisamente en un país donde nunca sobraron garantías materiales y donde los cuerpos reales seguían —y siguen— siendo vulnerables a la violencia estatal. Mientras aquí se estetizaba la identidad, se discutía la opacidad del signo y se celebraba la escena, la desaparición nunca fue un problema metafórico. Lo fue en los setenta, lo fue en los noventa, lo fue en democracia y hoy vuelve a acelerarse bajo nuevas formas administrativas. En este contexto, insistir en la identidad como performance, en la diva como excepción luminosa y en el arte como escena autosuficiente no es sofisticación crítica: es colaborar, desde la cultura, con un régimen que necesita exactamente eso para funcionar. No una oposición frontal, sino una ética estetizada que mire al costado mientras el Leviatán avanza.
© Dr. Rodrigo Cañete. All rights reserved. Unauthorized reproduction, distribution, or use of this text, in whole or in part, is prohibited without explicit permission from the author.
White Supremacism, Postmodernism, and Neo–State Terrorism: Andrea Giunta’s Aestheticization of Identity While the State Makes Bodies Disappear: From Argentina to the United States: how postmodern cultural theory, white feminism, and the art scene normalize disappearance in the age of administrative terror

Before looking at the United States, it is worth looking at Argentina. Not out of provincialism or nostalgia, but because the most violent political experiments rarely begin at the center of the system. They begin on the periphery, where the political cost is lower, institutional resistance is weaker, and the laboratory can operate without much international noise. Javier Milei is not an accident or an eccentric anomaly: he is a prototype. Just as Augusto Pinochet was in the 1970s. Not by immediate moral equivalence or historical identity, but by function. Both embody the same hypothesis of power: that a society can be reconfigured through shock—through the accelerated destruction of rights, through economic terror first and state terror afterward.
For decades, whenever an authoritarian phenomenon emerged, the automatic reflex was to compare it to Hitler. That comparison today is comforting—and precisely for that reason, useless. Comforting because it allows one to say, “this is not that yet.” Useless because the real mechanism being activated is not that of classical Nazism, but that of state terrorism, a political technology that in Argentina has a proper name and a concrete memory. State terrorism was not a local deviation or an isolated pathology, but a central tool of the Cold War geopolitical order, with the active participation of the United States under the administrations of Richard Nixon and Ronald Reagan, and with Chile as the first major regional laboratory.
The decisive difference between the Weimar Republic and this historical moment is not the degree of violence or the level of economic crisis. It is the form politics takes. In Weimar, politics was impossible: extreme fragmentation, street violence, real fear of communism, collapsed institutions. Today the opposite occurs. Politics is not blocked; it is empty. It has become a simulacrum—a spectral stage where debates, votes, and gestures are performed with no material correlate in the real exercise of power.

The sequence repeats itself with disturbing regularity. First, a figure comes to power through electoral means who combines traits of psychic disorganization, extreme cynicism, or political senility. It does not matter whether he is “mad,” “eccentric,” or “elderly”: what matters is that he does not govern—he enables. Then a theater of parliamentary politics is assembled that simulates institutional normalcy. In parallel, the devices of exception are created: an administrative agency, a political police, a decree, a legal reform that allows the suspension of basic guarantees. In the United States, that figure is ICE. In Argentina, the DNUs and the opaque expansion of intelligence powers. Finally, parliamentary politics retreats and falls silent in the name of “institutional respect.” But what is being respected is not institutionalism—it is the advance of terror.
The most uncomfortable point is that this process is not sustained by force alone. It is sustained because the major beneficiaries of extreme wealth polarization buy the opposition. This is not a metaphor. It is a material mechanism. In the United States, we saw it obscenely when the Democratic Party voted to fund ICE while simulating moral indignation on social media. The audio is devastating: killings in custody, children used as bait, deportations without due process, clandestine flights outside all public records. And yet the budget that allows this machinery to continue functioning was voted through by the opposition. Not by mistake, not out of naïveté, but by calculation. The argument is always the same: not to appear “anti-institutional,” not to appear “anti–law enforcement,” not to hand symbolic ground to the right. It is precisely this reasoning that turns the opposition into a functional accomplice. Terror does not need applause; it needs funding. And that funding is guaranteed by the very politics that claim to oppose it.

The New Death Flights
The case of the five-year-old child detained by ICE in Minnesota condenses this new regime with unbearable cruelty. A child returning from preschool; a family with an asylum process underway; no criminal record; no active deportation order. And yet the child is detained, used as a lure, incorporated into an administrative hunting logic that does not distinguish between guilt and innocence because it does not seek justice—it seeks terror. The point is not to expel people, but to send a message: anyone can disappear. The fact that the Department of Homeland Security attempted to justify the episode with contradictory versions does not mitigate its gravity; it confirms it. State terror always begins this way: denying its own existence while testing how far it can go.
The same pattern appears in clandestine deportation flights. Aircraft that do not appear in any public registry; opaque routes; schedules absent from civil aviation systems. People detained while working—still wearing uniforms—without having gone through any minimally recognizable legal process. Families who do not know where their children or parents are. Entire communities paralyzed by fear. This has a name, and it is not “migration control”: it is administrative disappearance. In the United States, the last remaining safeguard is the judiciary. But a judiciary without an executive arm to enforce its rulings is just another specter. In Argentina, even that last safeguard has been eroding for years. The situation is even more fragile.
Neo-Barro Takes Off the Mask
In this context, the cultural scene is not a refuge. It is part of the apparatus. These days at BARRO Buenos Aires, Caboto 531, La Boca, an exhibition by La Chola Poblete, curated by Antonio Villa with a wall text by Andrea Giunta, confirms what has been said. The detail is not minor. La Boca—a neighborhood historically tied to immigration, precarious labor, and popular mythology—once again becomes the stage for a carefully calibrated symbolic operation.

Andrea Giunta is a central figure in the Argentine art field: art historian, researcher, university professor, author of influential texts on Latin American art, gender, and the politics of images. Her writing has been key to the international legitimation of certain narratives of difference, dissidence, and symbolic reparation. La Chola Poblete, for her part, is an artist working with performance, painting, objects, and photography, constructing an imaginary that crosses the indigenous, the queer, and the ritual. The issue is not to debate the formal legitimacy of her work, but to analyze how it functions within the current cultural apparatus. Poblete operates as an aestheticized exception. As a diva of cultural progressivism. As carnival in the Bakhtinian sense: the permitted anomaly that confirms the rule. The decisive difference from classical carnival is this: here the exception does not subvert the order—it legitimizes it. The artist adopts an aspirational whitening aesthetic while primitivizing and infantilizing her supposed origins. And the critical apparatus surrounding her—curatorial texts, institutional discourse, media coverage—turns this operation into a moral alibi for a system that, at the material level, expels, disappears, and dispossesses.
The postmodern loop of progressive grievance—the weaponization of culture to soothe white guilt—is over. It is not only sterile; it feeds the Leviathan. Every symbolic gesture that does not confront the material apparatus of terror strengthens it. Progressive media, streaming platforms, academia, the art world: all repeat a choreography that simulates resistance while guaranteeing governability for horror. We are in another historical phase. Not the return of classical fascism, but the normalization of state terrorism in broad daylight—with parliamentary consent, progressive media coverage, and cultural aestheticization. The mistake is to keep believing this can be fought with moral denunciations or symbolic gestures. This is not about winning debates. It is about interrupting the apparatus.

Epstein and the Clay
Because terror does not advance when monsters shout. It advances when those who claim to oppose it fall silent—or aestheticize. In that web, Jeffrey Epstein is not a side scandal or a moral anecdote; he is an infrastructure of power. Epstein functioned as a node articulating global financial capital, intelligence services, political elites, and blackmail circuits. He was not a “degenerate rich man”; he was an operator. His mansion was not an eccentricity: it was an informal diplomatic territory, a space where favors, sensitive information, and purchased loyalties intersected. His death did not close the judicial process; it sealed the network.

The connection to Argentina is neither accidental nor innocent. The fact that one of the very few Argentine names linked to that circuit comes from the so-called “national and popular” camp, and consolidated his wealth during the governments of Cristina Fernández de Kirchner and Alberto Fernández, is not an uncomfortable footnote—it is structural evidence. This is not about individual guilt or proven crimes—although the judicial silence is deafening—but about something more serious: the full compatibility between Argentine managerial progressivism and global networks of accumulation, opacity, and mutual protection. Epstein does not connect Argentina to an external evil. He connects Argentine power to itself. He connects an elite that speaks in the name of the people while negotiating its place within transnational financial capitalism. He connects leaders who built symbolic legitimacy—human rights, memory, reparation—while ensuring that certain fortunes, certain ties, and certain archives would never be touched. That is why the subject is not investigated, not named, not pursued. Because it does not threaten an adversary; it threatens the pact.
In this sense, Epstein explains the docility of broad sectors of progressivism in the face of the terror now unfolding. Anyone who has accepted coexistence with such networks—anyone who has built power knowing how global blackmail functions—cannot later become a real force of opposition. They may denounce, editorialize, perform outrage. What they cannot do is break the apparatus without exposing themselves. That is why, when Milei radicalizes the dismantling of the state and Trump exposes administrative terror in broad daylight, no real counteroffensive appears. What appears instead is silence, diversion, aestheticization. The Leviathan does not need unanimity; it needs purchased loyalties, shared secrets, and domesticated oppositions. Epstein was not a system error. He was one of its mechanisms of cohesion.

For Giunta, La Chola Poblete and the claim that “art never offers answers”
When Andrea Giunta states that “art never offers answers” and that, therefore, La Chola Poblete’s installation does not either, she is not making an innocent mistake or a casual omission. She is speaking from the hard core of classical postmodernism, where art must be opaque, non-declarative, resistant to slogans, and refractory to direct attribution. Within that theoretical framework, refusing to “offer answers” once functioned as a critical gesture against a state that still spoke, legislated, argued, and produced narratives; artistic opacity then acted as a counterweight to a power that expressed itself excessively. The problem is that this framework becomes politically regressive when the historical context is inverted. Today power no longer offers answers: it displays force, produces fear, suspends due process, and administers violence without explanation. In that scenario, insisting that art must also refrain from offering answers does not preserve its critical potential; it aligns it structurally with the regime it claims to interrogate. Opacity ceases to be resistance and becomes isomorphism. Rather than opening a fissure, it replicates the logic of a power that does not account for itself.
In the case of an erudite identity-based art like La Chola Poblete’s, this operation is even more effective. Identity ceases to be a material condition of vulnerability—what today enables capture, expulsion, or disappearance—and becomes sophisticated symbolic capital, museified performance, celebrated difference. The hyperbole of diva versus chola does not emancipate; it organizes. It constructs a glorified exception that confirms the rule, enabling the illusion of inclusion while consolidating the real exclusion of everyone else. Thus, when art “offers no answers” in this context, what it actually does is withdraw from the question of political responsibility at the very moment that question becomes urgent. It does not interrupt terror; it makes it aesthetically habitable.

For Giunta, Poblete creates a “scene” with Minujín in order to transfigure political violence into a mechanism for preserving privilege
The functioning of the “scene” that Giunta legitimizes when she asserts that “there are no answers, only scenes” becomes even clearer when we observe which bodies and trajectories can circulate with impunity within that visual regime. The case of Marta Minujín is paradigmatic and cannot be read as an innocent pop reference. Giunta invokes Minujín as an aesthetic figure when she writes about “Marta Minujín’s platinum hair” in continuity with JFK, Vietnam, and political violence—but that citation deliberately erases the material anchoring of Minujín’s position. Minujín is not only a pop artist: she is the mother of JP Morgan’s representative in South America, embedded in a concrete financial network, part of a circuit of privilege that guarantees protection and exceptionality. She was detained at Ezeiza airport for possession of cocaine and rapidly released without real consequences, and yet—precisely because of this—is celebrated, canonized, and separated from any attribution of responsibility. In her case, the cultural system activates without friction the principle of “separating the work from the artist,” a distinction unavailable to other bodies, other identities, other trajectories. That is the scene: a space where violence, illegality, or privilege become irrelevant as long as sufficient symbolic capital covers them. Meanwhile, in the real world that the scene conceals, identity is not performance or erudite citation; it is a criterion for capture, deportation, or disappearance. The scene thus performs a double operation: it aestheticizes historical violence and selectively administers present-day impunity. In a country like Argentina, where this mechanism historically functioned in tandem with state terrorism, insisting on the scene is not aesthetic neutrality—it is continuity of the apparatus.
La Chola Poblete, Andrea Giunta, and the use of discourse on violence to validate it
The most problematic core of Giunta’s text appears when she articulates the assassination of JFK with the work of Oscar Bony within a single montage logic, completely neutralizing the difference between a foundational political event of the twentieth century and a postmodern aesthetic pastiche. Giunta writes: “Another photograph takes us directly to November 22, 1963. The day John Fitzgerald Kennedy was assassinated,” immediately inscribing that image into a sequence of citations that also includes “the work of Oscar Bony.” The issue is not the reference itself, but the regime in which both are placed: that of postmodern pastiche, where everything becomes an available image, everything a citation, and nothing retains its own political density. JFK’s assassination—an event involving state power, intelligence, and structural violence—is reduced to visual surface; Bony’s work—historically a critical gesture toward social and economic violence—is absorbed as a self-referential sign of the Argentine art system. By leveling them within the scene, Giunta erases the distinction between event and commentary, between political crime and aesthetic translation. This gesture is not innocent: it is precisely how postmodernism deactivates history by converting it into a visual archive. And today that archive functions as a screen against the brutal materiality of the present. While JFK is viewed as an iconic image and Bony as a cultured citation, what is not seen is what is happening now: administrative disappearances, detained children, clandestine flights without record, suspended due process. Pastiche does not connect times; it flattens them. And in doing so, it produces a precise political effect: it displaces current violence into something “already seen,” “already represented,” “already metabolized by art.” Postmodernism here does not reopen history; it seals it.
The Giunta/Poblete operation says “look how far we’ve come” while a neo-Nazi regime of identity persecution consolidates itself unchallenged
The operation Andrea Giunta performs when she names La Chola Poblete “artist and diva” cannot be read as an innocent gesture within queer theory, but as a political-aesthetic aggravation of a problem diagnosed decades ago. If, as Judith Butler argued, identity is constituted performatively through repetition of acts, norms, and citations, the historical error—now lethal—is to absolutize that performativity and detach it from the material infrastructure that decides who can perform and who is simply eliminated. In the current context of deportations without due process, clandestine flights, and administrative capture, identity is not performance; it is a criterion of state selection. One does not act; one suffers. When Giunta writes that “the stage, performance, and backstage allow the deployment of La Chola, artist and diva,” she is not complicating identity—she is removing it from the plane of risk and elevating it to aesthetic exceptionality. Here Leo Bersani’s critique becomes decisive: the diva functions as a device of libidinal displacement, allowing power to be loved without being confronted, concentrating desire in an exceptional figure that does not transform the structure producing it. The diva does not emancipate; she absorbs. She does not confront; she channels conflict into admiration. And as Lee Edelman warned, when queerness becomes exemplary, celebrable, institutionalizable, it loses all negativity and becomes ornament of the social order. That is exactly what occurs here. The queer diva legitimizes the system she claims to strain. The diva cannot be deported, cannot disappear, represents no one but herself as a glorified exception. She functions as aesthetic proof that “it is possible,” while everyone else remains exactly where they were. The aggravation is double: not only is the weakest Butlerian framework reproduced—identity as infinite performance—but it is grafted onto a postmodern figure that neutralizes any material reading of the present. The diva occupies the place of conflict so that conflict does not appear. In the real world, the “chola” is not a diva, identity is not a scene, and the state does not watch performances—it selects bodies. The Giunta/Poblete operation allows one to say “look how far we’ve come” while a regime persecuting identities outside the museum consolidates itself without friction. That is not emancipation. It is the aesthetic administration of difference, perfectly compatible with contemporary terror.
Giunta’s Cruel Postmodernism
Andrea Giunta’s position is, in strictly theoretical terms, coherent with itself. The problem is that today this coherence is historically reactionary. Her reading of identity, feminism, and Judith Butler—filtered through late postmodernism and a white-supremacist matrix that never interrogates itself as a material position—was designed for a world in which the state still spoke, negotiated, argued, and guaranteed, however imperfectly, a recognizable framework of rights. Applying that same conceptual scaffolding to a present in which the state does not speak but captures, does not legislate but disappears, does not manage differences but selects bodies, is not an innocent error. It is active depoliticization. In that sense, the postmodernism Giunta embodies not only arrives late; it arrives wrong. It was imported into Argentina through academic affectation—as symbolic capital of distinction—precisely in a country where material guarantees were never abundant and where real bodies continued—and continue—to be vulnerable to state violence. While identity was being aestheticized, the opacity of the sign debated, and the scene celebrated, disappearance was never metaphorical. It was real in the seventies, real in the nineties, real under democracy, and today it accelerates again under new administrative forms. In this context, insisting on identity as performance, the diva as luminous exception, and art as a self-sufficient scene is not critical sophistication. It is cultural collaboration with a regime that needs exactly that to function. Not frontal opposition, but an aestheticized ethics that looks away while the Leviathan advances.


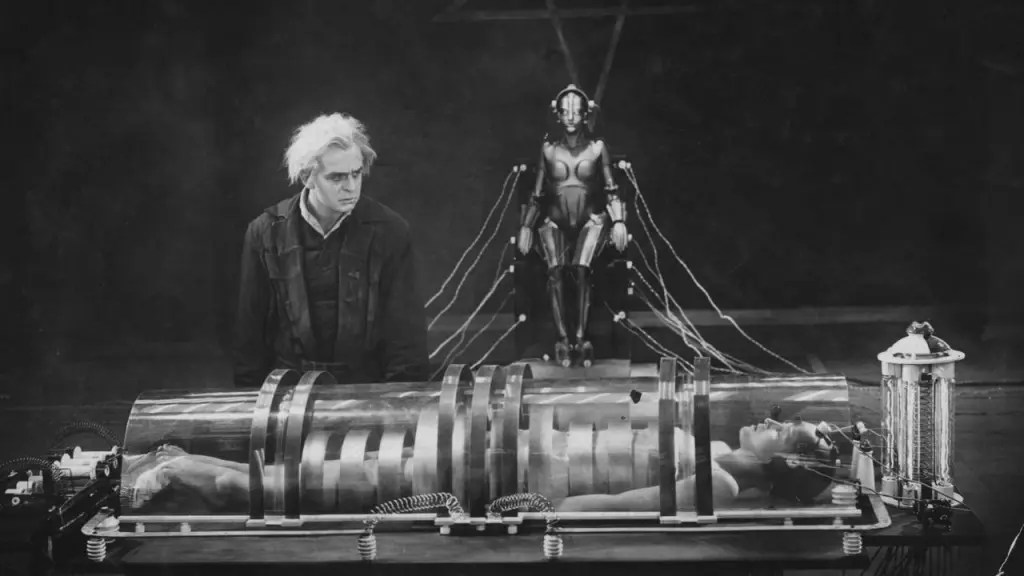

Deja una respuesta